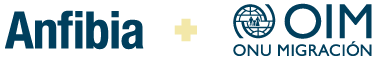La mitad de los 145 mil venezolanxs que residen en Argentina son universitarios. Pero siete de cada diez carecen de un trabajo registrado. Jesús Rodríguez es uno de ellos: en 2016, luego de ocho intensos años de formación, dejó su puesto como editor en Caracas y viajó a Buenos Aires. Empleado en la gastronomía porteña, los clientes le preguntan cómo cree que se resolverá el enredo de su país. No lo sabe: apenas tiene claro que migrar es aprender a caminar de nuevo.

Gilbert Guerra llegó al Aeroparque Jorge Newbery en noviembre de 2018. Traía de Venezuela una maleta con cuatro mudas de ropa y una réplica de la máscara de terror que usa el vocalista de la banda de rock Slipknot, que le recordaba viejos ímpetus. Tenía 37 años.
Un legajo de papeles apostillados que lo acreditaban como profesor de secundaria de Química y Biología graduado con honores completaban sus posesiones.
Orgulloso de haber nacido en los años 80, Gilbert fue educado bajo la premisa venezolana de entonces: la educación formal era la llave de superación personal y ascenso social. Nacido y criado en los Andes venezolanos, una región de páramos y montañas silenciosas que propician la introspección y el estudio, Gilbert escogió la ciencia como la manera de entender y explicar el mundo y se forjó una personalidad inconforme y racional que recuerda a Emmet Brown en la ochentera Volver al futuro:
— Yo siempre le dije a mis alumnos que cuestionaran, que pensaran fuera de la caja. No quería brócolis en mis clases, sino gente activa, de pensamiento cinético. El brócoli se marchita, muere y desaparece.
***
Antes del acelerado espiral de decadencia en el que entró Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, Gilbert había ocupado todos los cargos como docente secundario y coordinador en su Táchira natal. Después de ese año siguió su ascenso profesional y habría sido director de su colegio si antes algunos colegas y padres de sus alumnos no lo hubieran acusado de no ser chavista. Al nacer en 2018 su hija Anne Marie, «por Ana Frank y Marie Curie», supo que la partida de Venezuela era inminente. Antes de poder celebrar algún cumpleaños con Anne Marie, Gilbert resolvió, entre razonamientos y vacilaciones, viajar a Argentina e intentarlo como profesor. La desesperación le ganó a su arraigo, al gusto de estar con su familia preparando pizzas los domingos, a explicarle a sus estudiantes los misterios de la vida celular y el orden de las moléculas de las tierras raras.
—Me vine a Buenos Aires sin querer venir. Cuando nació mi hija ya vivíamos en hiperinflación y mi sueldo de dos trabajos no alcanzaba ni para pañales. Llegué con expectativas de traer a mi esposa y mi hija y no pude ejercer mi carrera ni traerlas. Ahora únicamente me quedó el miedo de morirme solo acá.
El miedo a morirse solo; el terror nocturno recurrente de que mueran sus padres y tener que llorarlos desde el silencio y el disimulo de una habitación a 7900 kms de distancia. Miedo a no ejercer su carrera y quedarse sin estudiantes a quienes enseñar. El pánico. Migrar: siempre el miedo, la soledad.
***
Los otros premiados esperan con amigas, novios, familia. Mi barra la compone Enrique, un conocido que vivía en una antigua clínica de San Telmo convertida en edificio tomado. En ese lugar estuve un par de meses cuando llegué. La única cama libre quedaba en el sótano donde antes se ubicaba la morgue, un sitio llamado «el polo Sur». También ese día fue Gladys, una militante leonina de Madres de la Plaza de Mayo que merece una crónica aparte. Llegaron cuando el acto de premiación del concurso de arte de la Legislatura Porteña había empezado. El premio fueron diez mil pesos que usé seis meses después para comprarme una laptop en Paraguay. Leí mi nombre en el diploma: «Jesús Rodríguez, primer lugar, mención Poesía». Pensé en mi familia y en mi hijo Diego. Me cuadré para la foto nervioso con los demás premiados y vi frente a mí caras desconocidas que me aplaudían sin que mediara entre nosotros algún vínculo real.
Eso es todo. Me senté y Gladys dijo que quería sacarme más fotos.
Sentado en silencio recordé que hasta febrero de ese 2016 trabajaba como editor en Caracas luego de ocho años de formación y trabajo intensos y algo cercano a la plenitud, a pesar de que todo alrededor empezaba a desintegrarse.
El día de la premiación había pedido permiso en el café en San Isidro donde trabajaba como mozo. Aún no sabía manejar bien la bandeja con los platos y vasos pero me defendía.
***
Según Gabriela Fernández, responsable del capítulo Argentina de la Organización Internacional de Migraciones, un 50% de los 145 mil venezolanos y venezolanas que residen en Argentina en 2020 tiene título universitario. Otro 10% posee título de posgrado. En 2019, la firma Adecco realizó un estudio sobre el impacto laboral de los migrantes de Venezuela en Argentina con una muestra pequeña pero significativa que arrojó, entre otros, estos datos: 60% de lxs encuestadxs declaró no tener trabajo estable; 70% trabajaba de forma no registrada al momento de la encuesta. Sólo 4,5% ejercía su profesión, en su mayoría médicxs e ingenierxs. La sola declaración de algunas autoridades tampoco ayudan a mejorar estas cifras: en febrero de 2018 el gobierno de Mauricio Macri emitió dos resoluciones que exceptuaban a profesionales y estudiantes de Siria y Venezuela de cumplir los pasos regulares para convalidar sus títulos. Esto no implicó, más allá del impacto mediático, que el proceso fuera más expedito. Gilbert ilustra:
—Pude convalidar mi título pero luego viene el método de puntuación de Capital y de cada provincia. Tardaría al menos tres años de diplomados para optar a un concurso como suplente de primaria. Mi título acá no valió nada.
Mientras la burocracia maneja en reversa Gilbert fue, en menos de dos años, bartender, ayudante de cocina, hornero, ensaladero, pastero, chofer de Uber a destajo y ayudante general en una dietética. «Trabajé hasta quince horas seguidas en gastronomía, en informal, sólo por la propina. Tuve un jefe fascista quince años menor que yo que me pedía las cosas con groserías y a los gritos. Sufrí burlas del tipo ‘denle más comida a Gilbert, debe tener más hambre por ser venezolano'» reconoce rabioso. Llegó incluso a enfrentarse a un jefe de cocina venezolano que lo amenazó de muerte si no trabajaba más rápido. Es la cadena alimenticia del trabajo precarizado.
Una consecuencia del subempleo es el bajo ingreso percibido, que bordea el salario mínimo vital argentino. Los migrantes como Gilbert no tienen muchas opciones a la hora de elegir dónde vivir. Pensiones ruinosas y húmedas, atiborradas de habitaciones con cuatro o más camas cada una suelen ser la primera opción de lxs venezolanxs al llegar.
—Tengo un hermano menor acá y sólo quiso hospedarme un día. Luego alquilé un cuarto compartido en una pensión en Once. Consumían mucha droga allí. Me robaban la ropa que ponía a secar. Tenía un apartamento propio en Venezuela y ahora vivía pendiente de que no me robaran el jabón. Vivía entre cucarachas y lágrimas -remata Gilbert.
La cama en una habitación compartida en Buenos Aires oscila entre 5000 y 8000 pesos (unos 70 y 110 dólares a cambio oficial de junio de 2020). El negocio: una habitación con cuatro camas le reporta al dueño la misma cantidad o un monto superior a si alquilara un departamento dos ambientes.
Rentar un apartamento entre varios migrantes con trabajos precarios se vuelve imposible. En los trabajos no registrados no existe el recibo de sueldo, en los trabajos registrados el recibo refleja alrededor de la mitad del salario total percibido, los costos de comisiones y adelantos no están regulados y comprar un seguro de caución es una utopía. Comenta Gilbert:
—Necesitaría un sueldo como profesional para alquilar algo decente y traer a mi familia, y unos 50 mil pesos (casi 700 dólares) para hacer la negociación. Uno termina agradecido de llegar a un cuarto y tener WiFi para hablar con tu gente, creer que no estás solo, que se puede ser padre, esposo e hijo desde una pantalla.
***
Los clientes del bar siempre hacen la misma pregunta: cómo creo que se resolverá el enredo agudo y trágico en el que se ha convertido mi país. Digo que no sé, quién podría saberlo. Algunos se interesan de buena fe y otros quieren sangre, sudor y lágrimas. Les hablo de otras cosas, que en 2014 vine como turista y me gustó Buenos Aires por parecerme una librería y biblioteca a cielo abierto. Les cuento que la decisión definitiva de venir la vi clara a finales de 2015, cuando ejercía mi carrera de Letras y no me alcanzaba para comer. Que me habían robado tres teléfonos que no valían nada a pistola limpia en los últimos dos años. Que trabajaba en una editorial del Estado que dejó de imprimir libros porque el papel era prioridad para la prensa «del proceso». Que ya no llegaban novedades editoriales, que los encargados de importar libros desde los organismos culturales seleccionaban cuáles autores leer y cuáles no y que muchos amigos de entonces afirmaban que leer a Borges, por ejemplo, contribuía a la falta de conciencia de clase. Antes que Borges, Roque Dalton. Y de Rodolfo Walsh, su paso por Prensa Latina antes que Operación Masacre.
Antes de emigrar de alguna manera ya estás solo. Algunos no entienden por qué dejar «la patria», tu familia, tu hijo, las calles que te gustan, el país en un momento, ahora sí, de «trascendental excepción histórica» y «coyuntura definitiva», que exige, por supuesto, resolución heroica y sacrificio total. Como no lo comprenden, no quieren, y no lo aprueban, te expulsan de la comunidad antes de tu propia salida.
Les digo a los clientes que uno se va del país por hambre física y de la otra, la de saber.
Les cuento que la migración es desplazamiento, desplazamiento es velocidad y siempre que uno se mueva para alejarse de aquello que hacía daño estará a salvo.
Les refiero que caminar mucho ayuda a ser perspicaz. Es un ejercicio que se hace mejor solo, como leer y escribir. En la caminata pienso que fuera de tu país siempre habrá una fiesta a la que no te invitan, una casa que no puedes habitar, un trabajo que no puedes tener. Y que si la estás pasando mal tampoco tiene sentido, ni quieres, volver. Migrar, entonces es moverse, aprender a caminar de nuevo.
Y les dices que el cuerpo, un día, empieza a doler. Aunque descanses y duermas mañana y la semana siguiente el dolor seguirá aferrado como un perro furioso que no te suelta.
Si preguntan los clientes respondo. Si no sólo les llevo sal y aceite de oliva y sigo con lo mío.
***
En noviembre de 2019 Gilbert me pidió que lo acompañara a una entrevista en el bar Las Cholas en Palermo. Veníamos de trabajar seis meses en un café de San Isidro, pero pasó la ráfaga de clientes que trae el verano y de nuevo Gilbert no tenía trabajo fijo. Lo esperaba en la esquina frente a Las Cholas cuando lo reconocí a lo lejos por su gorra de Hulk, el hombre increíble. Entregamos los currículos en la recepción y esperamos a ser llamados. Éramos doce y fuimos preseleccionados ocho. «Los cuartos de final» dijo Gilbert emocionado. Subimos a la terraza para la segunda parte de la entrevista. El espacio era pequeño para los ocho, así que nos apretamos uno al lado del otro. Frente a nosotros siete encargados de otros tantos restaurantes propiedad de un único dueño nos miraban como miran los apostadores en el hipódromo a los caballos en la pista de presentación antes de la carrera. Susurraban y asentían o reprobaban, siempre sin dejar de mirarnos. Al final, uno de los encargados quebró el mutis y se dirigió a un venezolano que tenía cuatro días de haber llegado:
—Vos —habló seco—, ¿qué sabés hacer?
—De todo, señor: pipico, corto, pepelo papas, de totodo un poquito, señor – respondió con nervios.
—Listo, te vas con Ale. Y vos —señalando a Gilbert—, ¿qué sabés de cocina?
—Armado de ensaladas, emplatado, sector de calientes y hornear -afirmó con seguridad y firmeza de profesor curtido.
—Bien, te vas a La Hormiga y empezás mañana -así, sin cortesía.
Sólo faltaba que nos revisaran los molares para comprobar nuestro estado de salud y chequear si la piel delataba alguna enfermedad venérea.
En mi turno les dije que sabía cortar caña de azúcar y sacar agua del río. No acusaron el golpe.
En el bajo fondo del trabajo gastronómico precarizado en Buenos Aires estas rondas de elección y descarte son habituales. El material humano se oferta y es repartido de acuerdo a la demanda de cada local.
Afuera, Gilbert me contaría las condiciones de trabajo:
—Me contrataron, pero primero me hicieron firmar la renuncia voluntaria. Así si me despiden están amparados. Si aguanto tres meses me dejan fijo. Es mejor que nada.
—¿Y cuánto te van a pagar?
—Mañana me dicen.
Gilbert trabajaría casi seis meses en La Hormiga hasta que su cuerpo le recordó que llevar una gorra de Hulk no es serlo.
Ese día nos despedimos con la promesa de que la próxima entrevista sería mejor. Me alejé por Arce y al cruzar en Luis María Campos di de frente con la Embajada de Venezuela. Los ventanales estaban forrados con una gigantografía del rostro marcial de Simón Bolívar. Todo el peso histórico de su mirada y de la propaganda me aplastó. Como exigiéndome que supiera ser lo que todxs lxs venezolanxs debemos ser: lxs gloriosxs hijxs de Bolívar, el Padre Inmortal que conversó con el Arcano Tiempo. Aun acá la parodia me alcanzaba.
Lo ignoré. Pensé en la fuerza necesaria para inventarse una vida cuando tienes que empezar de cero con la mitad de esa vida gastada. En ese tipo de heroísmo creo; aquella clase de valentía es la que intento.
Julio 2020