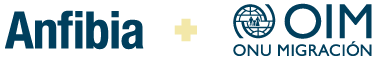El rubro textil levantó a Corea del Sur, un país destruido por la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Y también fue el que encontraron lxs migrantes coreanxs para prosperar en Argentina. Jung-Eun Lee llegó de Seúl hace siete años y desde entonces investiga en clave transnacional algunas de esas dinámicas. En esta crónica cuenta a través de voces femeninas la historia de una comunidad de más de 25 mil personas y medio siglo de vida.

Desde la barra del restaurante, Sandra atiende a un cliente que vino a comprar un alimento poco explorado en Argentina, pero que, ni para mí y ni para ella, ambas coreanas, puede faltar dondequiera que estemos.
—¿Querés kimchi nuevo o ya añejado? Tengo kimchi nuevo que hay que esperar un poquito, o si no, tenés el otro que ya está para comer-dice en castellano.
Vuelve al asiento frente a mí.
—Perdón, ¿dónde estábamos?- dice en coreano.
***
Sandra llegó a Argentina a los 12 años de la mano de su abuela materna. Fue un viaje largo en tren. Desde la Estación Central de Ferrocarriles de La Paz, que hoy funciona como Estación Central de Teleféricos de la ciudad, tardaron tres días en llegar a Retiro. Casi lo mismo que habían tardado en llegar a La Paz desde Seúl, pero en avión.
A pesar de haber vivido 4 años en Bolivia, Sandra no se había acostumbrado completamente a la vasta dimensión del altiplano. Pero lo que más le asombró del viaje fue el cambio drástico en la frontera de Villazón. Al dejar atrás el cartel de «La Quiaca», las calles asfaltadas, los postes de luz y los edificios luminosos vistos desde la ventana del tren le señalaban que acababa de entrar a un nuevo territorio, a otro mundo. A bordo, Sandra terminó de tejer un chaleco para el primer cumpleaños de su prima nacida en Argentina.
Era el año 1982. La abuela paró un taxi y mostró al chofer la nota que decía: Zuviría y Varela. En el camino a la casa de su tía, ella pensó que Estados Unidos sería así, o incluso que tal vez ya estaban en ese país del que sus tíos abuelos hablaban siempre con admiración. Jamás había visto avenidas tan anchas como la 9 de Julio, ni una torre tan alta como el Obelisco.
—Me quedé con la boca abierta. No podía parar de mirar. Además, en Argentina se conseguía tteokboki, jjajangmyun y cualquier comida coreana. Imaginate, era un paraíso para mí. Le dije a mi abuela: «Halmoni, me quiero quedar acá.»
***
Sandra empezó a vivir con la abuela al morir su mamá por hepatitis B, poco después de que naciera su hermano, a fines de 1971. Ella tenía 3 años. La casa de la abuela estaba en una calle angosta del barrio Guro, una zona sudoeste de Seúl conocida, hasta hoy, por ser un clúster textil. Ella se dedicaba a la costura de acolchados de invierno. Al barrio, cada día, llegaban, desde el campo jóvenes que querían trabajar en las fábricas de ropa, pelucas, calzados y juguetes. Estas chicas compraban acolchados en el pequeño local de la abuela, y a veces también le traían usados para arreglar, aún con el olor a tierra campestre. Mi mamá podría haber sido una de ellas: nació en 1958, en un pueblo chiquito del sur y a los 16 años tuvo que abandonar la escuela y mudarse a Seúl para ganar plata y darles más oportunidades a sus hermanos menores. Trabajaba 12 horas por día y ganaba la mitad que los hombres. Cuando escucho las historias de esa generación, todas parecen haber pasado por un mismo embudo, resultado de la posguerra, la pobreza y la dictadura. Una típica e intensa historia común.
Sabía que el rubro textil fue la palanca que levantó a Corea del Sur, un país destruido por la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Pero no sabía que también fue el nicho que encontraron lxs migrantes coreanxs para prosperar en el país de destino.
El gobierno, en aquella época, promovía la exportación no sólo de productos manufacturados aprovechando la mano de obra barata sino también la de personas: lanzó el programa de «Emigración Agrícola a América del Sur» y, a partir de 1962, envió miles de familias a Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Entre ellas, estaba la familia de Woo, tío abuelo de Sandra. Fueron los primeros de la numerosa familia en arribar a América del Sur en 1976. Antes de emigrar, tenía una empresa textil cerca del mercado de Namdaemun, en Seúl, donde se conocieron los padres de Sandra.
Contradiciendo al nombre del programa, la mayoría de las familias terminó en ciudades porque en Corea no eran campesinas y porque las hachas y hoces que trajeron eran prácticamente inútiles frente a la inmensidad de la pampa húmeda. Al menos, en la ciudad, podían conseguir trabajos de costura, corte y confección como modo de subsistencia. La palabra «cose», usado en la comunidad como sinónimo de producción textil, nace en este contexto, adoptada por lxs inmigrantes que no hablaban castellano. Las casas se empezaron a convertir en el lugar de trabajo donde las relaciones familiares se confundían con las laborales. Parientes cercanos y lejanos trabajaban juntos. Mientras tanto, el ámbito de las actividades de las mujeres se iba ampliando más allá del propio hogar.
***
Muchas personas con quienes me cruzo aquí por primera vez se sorprenden de que llevo solamente 7 años viviendo en Argentina. «Pero… ¡hablás muy bien castellano!», y suelen agregar: “es que ustedes los asiáticos son muy inteligentes”.
Cuando recién me había instalado en Buenos Aires, en un departamento en Palermo, una señora en la calle me preguntó si era la chica del supermercado de la esquina. Ante mi sorpresa, me pidió disculpas diciendo que los orientales le parecían todos iguales y no podía distinguir entre chinos, japoneses y coreanos. En un taxi, el chofer acertó que era coreana por el acento y me explicó que mis compatriotas viven en Flores desde hace muchos años. Con una anticipada disculpa, también me preguntó «por qué las chicas coreanas no salen con argentinos». Al principio, estas anécdotas cotidianas me resultaban divertidas de experimentar y para contar luego. Como cuando una viaja y se siente extranjera, anónima y libre en un territorio nuevo. Luego me cansé de repetir automáticamente las mismas respuestas, aunque sé que provienen de la inquietud por un otro lejano.
Sin embargo, cuando me enteré de que la migración coreana en Argentina llevaba más de 50 años y viven aquí más de 25 mil personas de origen étnico coreano -según la Asociación Coreana en Argentina, incluyendo hijxs y nietxs argentino-coreanxs-, me pregunté: ¿cómo puede ser esto tan desconocido y omitido en el contexto local? Me imaginé en el lugar de lxs chicxs que nacieron en Argentina pero tienen la cara oriental, como la mía. ¿Les andarán preguntando también por su origen cada vez que toman un taxi? Yo, al menos, soy extranjera. ¿Los halagarán por su perfecto castellano y el manejo de modismos porteños, cuando es su idioma natal?
***
Sandra es generación 1.5 de migrante: nacida en el país de los padres migrantes pero criada en el país de destino. Es la generación a medio camino, la amortiguadora entre la sociedad argentina y los padres coreanos. Pero, en realidad, todxs lxs hijxs de padres coreanos en Argentina deben vivir lo mismo que la generación 1.5. Ellxs son quienes muchas veces entienden más que los padres y les toca pasar al frente y protegerlos ante sucesos de la cambiante coyuntura de Argentina, como la hiperinflación de 1989 y la crisis de 2001 o la última y terrible del coronavirus. Es una población tan particular que me hace imaginar una zona fronteriza entre Argentina y Corea que no existe en los mapas, pero sí en el espacio. Un espacio en el que se superponen una variedad de complejos códigos interculturales.
Por supuesto, algunas personas de la generación de Sandra, llegadas después de su adolescencia la pasaron mal en la adaptación a un mundo casi totalmente opuesto. Sufrieron un fuerte desarraigo y una transición traumática que repercutieron en diferentes formas. Una de esas secuelas es interpretar la tradición de una manera distorsionada.
Hay un dicho popular en Corea: la mujer tiene que morir como fantasma de la familia del esposo. Quiere decir que si sos mujer y te casás, tenés que quedarte en esa familia hasta morir, pase lo que pase. En la tradición confucionista, un divorcio en una familia se ve como una vergüenza para todos. Inclusive, lxs chicxs de padres separados fueron estigmatizadxs como personas con defectos.
En el primer día de su luna de miel, el marido de Sandra le dijo:
—Desde ahora, vos tenés que hacer lo que digo, porque sos mujer. Soy el cielo y vos, la tierra. Si mato a alguien, igual vos te quedás a mi lado.
Ella se quedó sin palabras, desconcertada. Sintió como si la frase la hipnotizara. El matrimonio duró 13 años que implicaron para ella un maltrato constante: insultos, humillaciones, amenazas y violencia física. Lo que más le dolió fue que le pegara cuando su abuela estaba en la habitación de al lado, sin poder decir nada.
Para Sandra, no tener padres era ya una precondición que denotaba la «falta de algo». Por eso, ella se justificaba a sí misma las falencias de su matrimonio y aguantó todo lo que pudo para no heredar la misma carga a sus hijas.
***
Estamos en el primer piso de su restaurante en Floresta, que está al lado de su local de ropa. Tiene cafetería y hace sushi y algunos platos coreanos también. Es moderno, prolijo y todo en español.
En el 2001, Sandra tenía 31. Recién habían abierto su negocio en Once. Ella trabajó desesperadamente para no quebrar y también para poder separarse. Pensó que era su única salida y esperanza para ella y sus dos hijas.
—Mi especialidad era coser, trabajar, levantarme temprano. Terminé la secundaria pero después aprendí directamente, en vivo, con mi cuerpo. Sufrí, pero aprendí. Eso que dicen de que «la letra con sangre entra», se ríe.
Después del divorcio, dejó de relacionarse con la comunidad. Su único vínculo, aparte de algunas amigas de la adolescencia, siguió a través de la iglesia a la que va todos los domingos. A los 40 sintió una limitación, un techo que no podía traspasar en la gestión de su negocio. Se inscribió a un curso de Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad Austral.
—Me abrió mucho la cabeza. Me gustó que me vieran como soy, no como debo ser o comportar. Sobre todo, ahí me di cuenta de que aceptaban que yo era diferente. Me preguntaban por mi cultura y mi historia. Sentí que algo había cambiado.
Hasta ese momento, ella jamás se había imaginado que un argentino iba a buscar kimchi para comer. Antes creía que las costumbres coreanas nunca iban a ser bienvenidas o parte de la sociedad argentina. Se dio cuenta de que la distancia entre dos mundos era relativa. Volvió a inscribirse en una carrera, de Profesional Gastronómico, porque le pareció que era algo que ella podía hacer y ofrecer a la comunidad local. Así, después de tantos años, fue abriendo su lugar personal e íntimo, donde se reunían sus especialidades: ser madre, mujer coreana y migrante a mitad camino.
—Entonces, ¿empezaste a cocinar porque querías difundir la cultura coreana?
—Bueno, justo eso me lo pregunto mucho. Porque tampoco es que me fascinara la cocina, pero es gratificante y me hizo de vivir la vida de otra forma. Estoy contenta.
Ella tiene una hipótesis: cuando una sociedad empieza a consumir la comida de una comunidad inmigrante, quiere decir que su cultura y su gente están aceptados e integrados como parte de la identidad de la sociedad. Como la comida italiana en Argentina o como la hindú en Inglaterra. La gente ya no siente que esté comiendo un plato de otro lugar. Cree que al final ella cocina para eso, para crear un ritual común donde compartir sus platos favoritos con la gente con quien convivió casi toda su vida.
Pienso en las cocinas de miles de estas mujeres, incluso yo, obligadas a definirse por su tradición, su alteridad y su identidad híbrida. Sin embargo, la verdad es mucho más simple y sencilla: su cocina no tiene patria y busca construir una nueva relación directa con el mundo.
Julio 2020