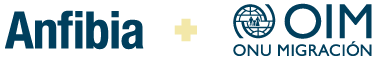En Perú Natividad era empresaria, Fátima estudiaba enfermería técnica y Nélida llevaba adelante la organización de su hogar. Por el conflicto armado, problemas familiares o en busca de un futuro mejor para sus hijes, las tres migraron a Buenos Aires en los 90. Entre el empleo doméstico y los cuidados, Macarena Romero teje las historias de tres mujeres que hicieron de la organización una forma de vida.

La Natividad de la Sierra Norte de Perú era empresaria, dueña de la distribuidora de cerveza más grande de Cajabamba. Tenía una casa de dos pisos, de habitaciones amplias y en esquina, con tres balcones que abrían la boca al clima templado de un pueblo entre selva y mar. Cuatro empleadas trabajaban en su casa. Una por cada hijx.
Esta Natividad, la que me habla ahora, es la fundadora de AMUMRA, una organización que trabaja desde el 2001 en la promoción de derechos de las mujeres migrantes y refugiadas en Argentina.
Se le enreda el “hilo de las horas y el orden de los años”, como llamaba Marcel Proust a ese estado particular entre el sueño y la vigilia. A Natividad se le desdibuja el momento que hubo entre una y otra; aquel bache en que deambuló deprimida por las calles de Buenos Aires. Sí recuerda: fue vendedora ambulante de chocolates en el barrio de Once, durmió en una fábrica tomada apodada El Sheraton y fue trabajadora de casa particular.
Llegó en 1994, cuando la convertibilidad, esa ilusoria paridad cambiaria un peso por un dólar, era una Ley y las clases medias compraban importado hasta el queso de rallar. Natividad no sabía que, durante los cinco años siguientes, sería su madre quien les prepararía a sus hijxs la comida, lxs ayudaría con los deberes de la escuela y les leería los cuentos antes de dormir.
Esta vida, la de referente social de la comunidad migrante, no existiría sin el domingo en que un comando de Sendero Luminoso llegó a la puerta de su distribuidora y le exigió 15 cajones de cerveza para celebrar «el día de Mao Tse-Tung». Natividad no preguntó a qué aniversario específico del Gran Timonel refería el convite.
—Venimos a hablar contigo para que tu entres en las filas del partido.
Cargaron las cervezas en la camioneta y la obligaron a subir. Estaban armados. Natividad recuerda que su hermano se empecinó en acompañarla.
—Yo le decía: no, no ¿y si nos matan a los dos? Yo voy sola, le dije.
No lo convenció.
Natividad recuerda que el camarada Hugo insistía con que se uniera a sus filas. “Que el Fujimori nos está matando, que el Fujimori es el culpable de todo. En eso nos sentamos y yo le digo al tipo ‘míreme bien , quiero que me mire bien en los ojos. Yo soy una madre de cuatro hijos, una madre soltera de cuatro hijos y seis hermanos. Soy padre de cuatro hijos y padre de seis hermanos. Mi hermano tiene su familia y mi madre es viuda. Así es que si nos va a tener que matar, mátenos a cualquiera de los dos, pero solamente a uno”, le dijo.
A esa altura, piensa ahora, no podían matarla: ya había sido vista por mucha gente. Hugo empezó a llamar a varios campesinxs para hacerle, en ese mismo momento, un “juicio popular”. Ella no los recordaba a todxs, pero ellxs sí. Porque Natividad, al pasar con su camioneta, lxs alcanzaba hasta donde necesitaran y jamás les cobraba.
—La gentecita decía que yo era muy buena— recuerda.
Así lxs liberaron. Poco tiempo después recibió una orden de captura. El fujimorismo la acusaba de terrorista. Rodeada, emprendió el exilio.
Establecerse y juntar la plata para traer a sus hijxs iba a ser más difícil de lo que pensaba. En 1994 no existía Whatsapp y el minuto de llamada a Perú costaba dos pesos con ochenta. Tenía que limpiar bidets, cortar uñas y cambiar pañales durante una hora para poder escuchar cuatro minutos de la voz de uno solo de sus hijxs. Por un tubo plástico, encerrada en la cabina de un locutorio, y con dos fronteras en el medio.
Mientras conversamos, a veces, Natividad pronuncia el yo: ego; psique; alma; conciencia o mero pronombre personal, con acento rioplantense: ese sonido dental del fonema anglosajón «sh». A veces Natividad dice «sho». Es la única ye que pronuncia distinta al “io” que se trajo de Cajabamba. Esta es la ye que usa cuando me cuenta sobre su último trabajo como empleada doméstica. La “señora” y su esposo habían sido sus padrinos de matrimonio. Natividad era, literalmente, su ahijada.
—La familia tenía una casa en Cardales. Yo fui a limpiar y después me fui, porque era feriado. Al otro día cuando llegué la señora me dice: “¿Peti, ayer viniste?”. Sí, le digo. Vine, hice una repasada y después me regresé a la casa porque me dijeron que era feriado. “¿Y quién te dijo a vos que para las mucamas es feriado?”, me contestó.
Natividad había compartido con ella toda su historia: la casa grande, el secuestro, la persecución política. Se sentía de la familia. Por eso, volvió a vender chocolates en Once; ya no quería saber más nada con trabajar en casas. La organización que preside está en ese mismo barrio.
***
Mientras Natividad cruzaba la frontera escapando del régimen de Fujimori, Fátima cursaba enfermería técnica en Cuzco. Se las ingeniaba para trabajar y estudiar. Pero Fátima tiene una hija. Cuando llegó el momento de hacer las prácticas, la nena, que hoy le ceba el mate y es tan alta como ella, ya había empezado el colegio y los gastos de matrícula, útiles y uniforme se hicieron imposibles de afrontar. Dejó los estudios y encontró un trabajo que pagaba bien, en la empresa de una italiana a la que llamaban la pajarito.
—¿Vos sabés por qué le decían así?
—Sí, primero porque era bien finita la carita, bien rosada. Era muy hermosa ella. Era como una Barbie. ¿Viste como esos pajaritos, que hay allá en Perú? Se vestía con todos los colores. Y en los pies se ponía siempre algodón, no podía usar sólo medias, porque le lastimaba. Era como un pajarito, muy especial. La segunda razón es que ella tenía un albergue, donde tenía chicos a cargo, le mandaban becas desde Italia. No sé mucho más. Nunca averigüé.
La pajarito tenía alrededor de 60 años y no podía tener hijxs. Un poco por eso, Fátima cedía cada vez que le rogaba que le llevara a la nena.
—La alzaba, le regalaba cosas. La re quería.
La primera vez que Fátima pensó en probar suerte en otro país, fue por sugerencia de ella.
—Si vos querés ir a Italia te propongo algo. Yo te ayudo con la nena, no tenés que pagar nada. Ella va a tener todo allá.
Fátima imaginó para su hija un futuro bilingüe y mejor. Hasta que la pajarito planteó los términos del intercambio.
—Vamos a hablarlo bien claro. Vos vas a estar las 24 horas con ella, pero la nena va a quedar a cargo mío. Yo la adopto a tu hija y vos vas como la niñera.
Fátima se negó. Y terminó renunciando: ante la negativa, las cosas entre ambas ya no fueron lo mismo.
—Un día me hizo lío porque llegué en punto, y yo siempre llegaba menos cuarto, menos veinte. Ella ¡un vocabulario! te tiraba afuera y te cerraba la puerta —dice Fátima. Parece incomodarle decir malas palabras; prefiere no especificar qué insultos usaba su empleadora.
Haberse imaginado tan lejos hizo que Argentina pareciera a la vuelta de la esquina. Se acuerda que era martes cuando decidió, junto a una amiga, que vendría a probar suerte a Buenos Aires. “Nos vamos el viernes”, se dijeron, casi como una travesura. Pensaban regresar en un mes. El pasaje de micro decía Cuzco-Buenos Aires. Pero cerca de Potosí, en un control policial las detuvieron. Fátima no sabe por qué las demoraron en la comisaría. Después fueron acercándose a la frontera argentina como pudieron: caminando, tomando taxis, parando micros. Los 3.233 km compactados en ese guión minúsculo se desplegaron. El mes de travesura se transformó en 22 años.
Su primer trabajo fue en la casa de Susana, que tenía dos hijos chicos, uno de tres y un bebé de un año.
—Los crié hasta que se hicieron jóvenes.
El bebé es hoy un adolescente. Susana salía a trabajar temprano y Fátima los llevaba al jardín, a los cumpleaños, a la plaza.
— Me los entregó. Me decía: “son tus hijos”.
Muchas veces, cuando Fátima se iba, los chicos hacían un berrinche y Susana se ponía mal.
Susana la ayudó a traer a su hija de Perú y a conseguirle un colegio. Pero no le dio una mano con los papeles de migraciones, ni la acompañó a buscar una vacante en la escuela. La ayuda consistía en darle unas horas libres para hacer los trámites que necesitaba.
—Obviamente que eso era una recompensa, porque yo trabajaba más de las ocho horas que me correspondían.
Hace ya diez años que Fátima dejó de trabajar en aquella casa. Renunció porque no podía cumplir con el cambio de horario que Susana le pedía. Todavía, de vez en cuando, se juntan a tomar mate.

***
Nélida tiene sesenta y nueve años. Cuando habla se le nota que todavía le duele una muela. Días atrás sintió molestias y fue al dentista. Como pertenece al 25% de las trabajadoras de casa particular que están registradas, según datos de 2019 de la OIT, tiene obra social y le dieron enseguida el turno.
—Desde que me vine de Perú en 1998 he pasado de todo. Tuve que dejar a mis dos hijos. Uno de seis años y otro de cuatro, al cuidado de su papá. Pero bueno, allá en Perú los varones son machistas, hacen su vida. El papá de los chicos tomaba mucho, los dejaba abandonados. Mi mamá era la que les cocinaba y les daba de comer, les lavaba la ropa y todo eso.
Desde Buenos Aires, Nélida les mandaba dinero para que pudieran mantenerse. En el 2006 comenzó a trabajar como empleada doméstica y de niñera de S. Estuvo nueve años en aquel trabajo. La nena tenía seis. La vió crecer. Unos meses antes del cumpleaños de 15 de S., armaron juntas, uno por uno, los souvenires. Nélida cuenta con orgullo que S. la incluyó en la lista de invitados de la fiesta.
Pero Nélida también se acuerda de que la madre de S. se fijaba en todo: contaba las mandarinas de la frutera, chequeaba el volumen de los paquetes abiertos de galletitas; y dejaba su habitación con llave.
—Yo dejé tal cosa acá y no está —se la pasaba diciendo.
Así fue siempre, desde el principio.
En nueve años nunca le dio las llaves de la casa. Pero cuando viajaba por trabajo era Nélida quien quedaba a cargo de S. durante la semana. La señora dejaba a su hija en la casa de la abuela. Nélida la pasaba a buscar diariamente. Núnca entendió por qué su empleadora podía confiarle a su hija pero no darle una copia de las llaves de la casa.
Un día la “señora” la acusó de robar un protector labial y la echó. Nélida, como Fátima, tampoco quiere repetir los insultos que le gritó pero fueron suficientes para que fuera necesario enviar a S. a su habitación. Cree que la “señora” ya venía pensando en despedirla porque últimamente habían tenido “mucho intercambio de palabras”.
Nélida no fue al cumpleaños de quince de S. Pero le mandó un mensaje al celular para saludarla. S. le respondió: “¿quién sos?.” Nélida se dio cuenta de que la niña que había criado, que la inminente quinceañera con quien había compartido el ritual de confeccionar los souvenires de la fiesta, aquella que quedaba a su cargo cuando su madre viajaba, había borrado su número de teléfono.
***
Natividad es Natividad Obeso. Ese es su nombre real. Fátima y Nélida no se llaman así. Cambiar los nombres fue una decisión para mantener el anonimato y evitarles posibles problemas por haber expuesto sus historias. Aunque somos parte de la misma organización y nos conocemos, nunca me las habían contado. Siempre están ocupadas, atendiendo las consultas de otras mujeres migrantes.
Julio 2020