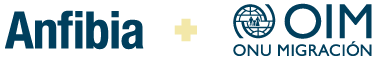El día en que las montañas se encontraron con el mar
Por: Juan Francisco Moreno Gómez – Arte: Cristian Toro
Para Karolina y su familia, las cosas iban bien hasta que empezó a faltar la comida. Entonces decidieron que ella, docente y psicóloga, migrara a Chile. La travesía desde Caracas, la odisea de conseguir trabajo en Santiago, el reencuentro con los hijos, el festejo con pizza y la nueva vida en la tierra donde el océano y la cordillera se juntan, más al sur de lo que había conocido jamás.

Si tuviera que elegir un punto, un momento en el que las cosas se torcieron irremediablemente, sin vuelta, tendría que ir a los días en los que del cielo no paraba de caer agua y todo terminó en el suelo.
No tengo cómo explicárselo Juanito, puede que sea incluso algo medio esotérico, me entiende, pero para mí las cosas no volvieron a ser iguales, en Venezuela, después de eso. Nunca.
Ahí comenzamos a movernos, Juanito. De ahí no paramos más.
Karolina habla mirando la muralla, o quizás algo que está lejos de donde nos encontramos. Para ella, fue con la Tragedia de Varga que sobre Venezuela comenzó a tejerse una especie de derrotero fatídico.
Era 1999. Por más de quince días, el cielo se hizo agua. De las montañas bajaba, noche tras noche un caudal furioso, rugiendo, por pendientes de más de 30 grados, produciendo deslizamientos de tierra, rocas, árboles, deslizamiento de todo. Los cerros se desprendieron y se llevaron consigo casas, mujeres y hombres, plazas, niños, perros, calles y autos. Pueblos enteros. Todo. El agua se lo llevó todo.
Ocurrió en el estado de Vargas, limítrofe con el Distrito Capital. Las lluvias, que comenzaron días antes del 5 de diciembre, dejaron en el suelo ocho de los veintitrés estados que conforman Venezuela.
Más de veinte años después, aún no hay claridad sobre el total de muertos y desaparecidos. Diferentes fuentes estiman entre 10.000 y 30.000 las víctimas. No se tiene registro en el mundo de deslaves más catastróficos que ese.
Estuve como voluntaria con los bomberos, Juanito, todos esos días. Caminábamos sobre los muertos. Barro y muertos por todas partes, Juanito. Aún pienso que hay gente enterrada.
Karolina me mira y continúa
Desde que llegué a Chile, no me había sentado a hablar de esto, sabe. Pensaba, yo, que ya lo había olvidado, pero todo sigue ahí. Ahora que se lo cuento, veo que todo sigue ahí.
***
Estudié y trabajé primero en educación parvularia, Juanito. Años después me puse a estudiar Psicología. Fue ahí que me ofrecieron ser directora de una escuelita en Cementerio, un barrio de la periferia en Caracas.
Ahí conocí a Yvan.
Él era chofer del autobús que yo tomaba todas las mañanas. Me quería hacer pagar el pasaje completo, ¡imagínese! ¡Y yo tenía mi carnet de estudiante! Así que comenzamos peleando y mire dónde estamos. Ahí agarré la costumbre de ir sentada siempre de copiloto.
Cuando ocurrió la Tragedia de Vargas, Yvan y Karolina llevaban saliendo ya un tiempo y decidieron irse a vivir juntos. Compraron un terreno en la zona de El Junquito y comenzaron a construir su casa con sus propias manos.
Lo intentaron todo, pero nunca pudieron terminar de hacerlo. Por las lluvias torrenciales, la falta de materiales, de dinero, de tiempo, todo junto. Transitaron de ida y vuelta entre su casa a medio terminar y la de la madre de Karolina. En el medio, la vida pasaba, los hijos nacían y había que arrimar el hombro, dar cara, buscarse la vida.
De eso último, Karolina e Yvan saben de sobra.
Yo venía de una situación, Juanito, más bien acomodada. Con Yvan conocí la vida real. Levantarse a las tres o cuatro de la mañana, pelarse el culo, echarle pa’delante, porque pa’atrás ni pa’tomar impulso, ¿me entiende?
Al tiempo dejé la escuelita en Cementerio y entré en una casa de Protección de Niños y Adolescentes, de la Fundación Niño Simón. El primer día los chicos me amenazaron de muerte con cuchillos. Tuve que arrancar, subir al techo y quedarme ahí.
No quería ir más. Yvan me apoyó para que siguiera.
Terminé trabajando cinco años ahí, Juanito. De quince niños con los que pude trabajar, solo uno logró salir adelante, tener otra vida.
Con el trabajo, veía a mis hijos tarde, mal y nunca, Juanito. Decidí un día dejar la escuelita. Con Yvan habíamos podido levantar una pequeña flotita de minibuses, así que agarré uno y me puse a trabajarlo yo misma.
Partía mi recorrido en Metro La Paz, seguía por Bloque de Armas, Vista Alegre, Colinas de Vista Alegre y terminaba en El Junquito. Luego daba la vuelta. Yo conducía con mi uniforme de docente de párvulos, porque después daba clases de reforzamiento a niños.
Escucho a Karolina hablar del recorrido, de ella metiendo mano a la máquina para arreglar lo que fuera, de cuando le tocaba discutir y negociar con dirigentes y choferes del gremio, todo esto con su delantal de parvularia.
Karolina combina cosas que parecen absolutamente improbables de combinar. Hablando con ella me doy cuenta que de cosas improbables no tengo idea.
***
Pasamos años deslomándonos pero valió la pena, sabe. Se dio la oportunidad de dejar Caracas y comprar una casita en Palo Negro, en Cagua. Todo verde, campo, todo aire.
Yo trabajaba mi autobús y hacía clases de reforzamiento
Los niños iban a la escuela dos pueblos más allá. Al mediodía iba por ellos, hacíamos las tareas en el pickup de la camioneta, comíamos y dormíamos una siesta antes de que entraran al núcleo del barrio.
El núcleo es cada uno de los 443 centros en los que se articula el sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela.
Dormíamos bajo la mata de mangos del núcleo, Juanito. Eso era hermoso, sabe.
Karolina, de nuevo, mira la muralla.
En el barrio nos conocíamos todos. Los fines de semana era quedarse en la calle, hablando con los vecinos, tomando una cerveza, con los niños corriendo, jugando por ahí. Nos ayudábamos. Eso es lo que más echo de menos.
Las siestas bajo la mata de mango, las tardes de violín y violonchelo duraron lo que tardó en llegar la ausencia de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina, papel higiénico, pasta dental, medicinas. Carencia de todo.
Había que irse, Juanito, no había más nada que hacer. Te partías para reunir sacos de dinero para comprar lo que fuera, pero luego, con la plata en mano, no había qué comprar.
No había repuestos para los minibuses, no había comida, menos medicinas, nada. Isaac, mi hijo mayor, tuvo dengue y estuvo a nada de morirse, sabe.
Comenzaron los secuestros, había que inventarse rutinas, estar atentos siempre. A mi hermana la intentaron secuestrar. Se vino a Chile. Fue ahí cuando apareció Chile en el mapa.
Yo podía pasar hambre, Yvan también, Juanito, pero mis hijos no. No te puedes estar quietico, esperando no sé que en un lugar donde no tienes pa’comer Juanito. Ahí decidimos partir.
***
En mi perra vida había tomado yo un autobús que no fuera para ir de Caracas a Cagua. Imagínese lo que era pensar en cruzar el continente entero.
Me cuesta explicarle esa sensación, no sé, la cosa esa que yo sentía de arrojarme ahí a rodar, como un vacío. Eso de empezar un día a venderlo todo, todo, pero todo, hasta los libros.
Decidimos con Yvan que yo me iría primero. Se me daba mejor lo de hacer contactos de la nada, de moverme, sabe. El 1 de julio del 2017 me subí a un bus en Maracay, con parada en Barinas y destino San Cristóbal, cerquita de la frontera con Cúcuta, Colombia.
Cuando te mueves, todo el mundo quiere cobrar su parte, Juanito: policías, agentes de frontera, aduanas, todos. A veces uno prefería cruzarse con un malandro que con un policía, sabe. Si vas cargado con dólares y un policía se “enamora” de ti, olvídate del viaje.
En la frontera con Colombia estábamos todos cagados. No respirábamos. Teníamos miedo de que nos fueran a parar, a revisar, a quitar los dólares, a bajar del bus.
Cuando pasamos a Cúcuta gritábamos de alegría. No le voy a mentir, Cúcuta es fea, un lugar donde caminas y no te sientes tranquilo. Entramos a un supermercado y vimos comida por todas partes, de todas las marcas posibles, Juanito. Nos echamos a llorar.
Esa noche, a todos los que viajábamos en el mismo bus, nos pasó lo mismo. No comimos. No podíamos, sabiendo que nuestros hijos no podían comer lo mismo que nosotros. Nos quedamos esa noche todos juntos, en silencio, en una especie de luto.
Fueron diez días y más de once autobuses. Colombia, Ecuador, Perú hasta llegar a Chile. Más de cinco mil kilómetros de una ruta que dibuja la espina dorsal de este continente.
En todos los buses, Karolina siempre iba adelante, de copiloto, hablando con el chofer.
Hubo pueblos sin nombre, paradas en lugares sin comida, días buscando una ducha, días sin encontrar una. Días de aprender a negociar, de cuidar los dólares, días de conocer un frío inexistente en Venezuela.
Pero aquello que más llama la atención al hablar con Karolina es esa continua, persistente sensación –de ella y sus compañeros de viaje– de estar haciendo algo prohibido, punible, algo que cada paso fronterizo, cada control de policía les recordaba.
***
En la puerta norte de Chile, Chacalluta, cuenta Karolina, comenzó a entender un poco de cómo funcionaban ciertas cosas en el país.
Entrando a Chile, el chico de la policía de investigaciones me miraba de arriba abajo, mientras gritaba a sus compañero: “Miren, otra turista venezolana más”.
Me preguntó que porqué le mentía, que él sabía que no venía de turista. Me quedé helada, pensé que me iban a mandar de vuelta. Me preguntó por mi profesión. Le dije que era docente y psicóloga. Me miró, me timbró y me dijo: “Bienvenida a Chile”. A un compañero que era albañil, ese día no lo dejaron pasar.
Lo más largo de todo el viaje fue atravesar Chile, Juanito. Dios mío, ese desierto, qué cosa más interminable.
Llegó a Estación Central una mañana de frío inmovilizador. Logró llamar a su hermana para que la fuera a buscar. Mientras la esperaba, dio vueltas con su humanidad y maletas por toda la estación y sus alrededores ventilando a todo mundo su condición de recién llegada.
Al llegar su hermana, tomaron el metro hasta Santa Isabel. Ya en la superficie, no podía dejar de mirar lo nuevo de los edificios, los autos, los semáforos, todo. Ya en el departamento, Karolina salió al balcón, miró Santiago, su desmesura de edificios y smog. Se echó al suelo, se puso a llorar.
Recién ahí me di cuenta de lo que había hecho, de dónde estaba yo y dónde estaban mis hijos, Juanito, recién ahí.
Esa misma tarde fuimos a comprar una manta y una colchoneta para dormir. En la noche, mi hermana pidió pizza. ¿Sabe usted cuantos años llevaba yo sin comer pizza? No podía dejar de pensar en mis niños con cada bocado que daba.
A la mañana siguiente, con un centenar de currículums en mano, su hermana le dio una tarjeta para el metro, indicaciones de calles, una par de palmaditas en la espalda y a buscarse la vida.
No hubo un solo comercio al que no entrara. A media tarde, seguía repartiendo. En eso me llama mi hermana, que vaya a tal panadería de tal lugar, que la habían llamado y necesitaban gente ahí. Corrí, me perdí, pregunté, me perdí de nuevo, llegué igual.
El trabajo era freír sopaipillas en una olla gigante, llena de aceite hirviendo que me quedaba a la altura del pecho. Yo en Venezuela me quemé todo el pecho con agua hirviendo, Juanito. ¿Sabe el dolor que es que tu vecina enfermera te raspe la piel quemada aún viva porque en el hospital no vas a conseguir nada?
Estaba traumada. Me puse a llorar, pero llorando comencé a freír sopaipillas. Qué verga de pastelitos sin relleno, pensaba, mientras freía quinientas sopaipillas por día.
La panadería duró poco. Luego vino un reemplazo en un minimarket donde estuvo tres años y medio. Juntó dinero, de a poco. Minimarket de lunes a sábado y limpiar casas y boliches después del trabajo, de domingo a domingo.
A los seis meses pudo salir del departamento de su hermana, conseguir uno propio, pequeñito, mínimo, y traer a sus hijos e Yvan.
¿Sabe la cara que me pusieron mis niños al llegar a Chile, cuando pedí pizza para comer? Era comer pizza casi sin muebles, pero felices. Lo lindo vino desde ahí, Juanito.
***
Hoy Karolina y su familia viven en un piso sexto. Yo vivo en el once, en el mismo edificio. La conocí un día de resaca ciega, intransigente. Era temprano para ser domingo. Desde conserjería llamaron a mi departamento preguntando si había algún tipo de filtración. No les hice caso. Volvieron a llamar. Los pisos de abajo se estaban inundando.
Mi hermana había dejado ese día temprano la lavadora funcionando con la manguera que da al desagüe libre, en rebeldía, mojando cada centímetro del departamento. El agua llegó hasta mi habitación. La resaca desapareció en dos segundos. Si no fuera por Karolina, conserje y residente, todavía estaría secando aquello.
Le pregunto a Karolina qué es lo que sigue, que pasa con ella, con Chile, con su familia.
El sur, Juanito, yo quiero ir al sur. No sé, Chiloé, pa’allá. Yo necesito un techo, compartir café con Yvan y poco más. Voy con poca carga ¿ve?
“No vas a volver, entonces”, le digo.
Y bueno, pues no volvemos, ya está.
Me lo dice con una sonrisa de oreja a oreja.
Al sur de Chile, donde quiere ir ella, luego se acaba el mundo, no hay más sur. Ahí mismo también acaba la cordillera, la misma cordillera que un día terminó en el mar con cuerpos, casas y autos y la echó a rodar a ella e Yvan cuando aún no nacían sus hijos.
Y si la cordillera no acabara nunca, si fuera infinita, allá iría Karolina, también Yvan, tal vez yo mismo y el que le tocara. Nuestra condición, la de todos, es movernos. De ida, a veces de vuelta. Nos movemos. Y siempre será así.