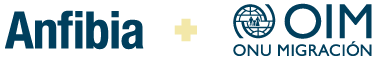En junio de 1915 siete japoneses cruzaron la cordillera a pie y a mula. Uno de ellos era Yuken Higa. Unos años después, ya instalado en Santa Fe, fundó un bar icónico de la ciudad: el Tokio Norte. Guillermo Capoya reconstruye su travesía y la experiencia de un grupo con una historia centenaria.

Cuando el barco partió de la Isla de Okinawa rumbo a Lima, Perú, Yuken Higa pensó que los dos meses en alta mar serían el mayor desafío de su viaje. Nunca, jamás, imaginó que atravesar el océano Pacífico sería sólo el comienzo. Mucho menos pudo sospechar que un junio de 1915, con temperaturas bajo cero, atravesaría la cordillera de Los Andes para ingresar a un país del cual se iría unos años después y al que, finalmente, volvería con su esposa y dos hijas para instalarse en Santa Fe y ser durante el resto de su vida el dueño del centenario Bar Tokio Norte.
Amelia, la mayor de sus hijas, se enteró de casualidad de la historia de su padre. No recuerda bien ni quién le mostró un papel que acrecentó aún más la figura de Yuken. En letras de molde figuraba su nombre y su apellido y, a la derecha, una foto sepia donde el blanco de la cordillera hacía parecer diminuto al aventurero. El resto de la historia es conocida como la “Epopeya de Los Andes”
Según datos del Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa, en junio de 1915 siete japoneses cruzaron la cordillera a pie y a mula. Uno de ellos, claro, era Yuken Higa. Un mes después lo hizo otro grupo de dieciséis connacionales. Y tres años más tarde, en 1918, hizo la travesía otro migrante japonés, esta vez, en solitario. De esas veinticuatro personas, dos fueron mujeres.
En todos los casos habían dejado atrás las plantaciones de caña de azúcar del Perú. Las condiciones laborales no eran las acordadas. Cuando decidieron irse de Perú tenían sólo un par de certezas. La primera: debían cruzar a Chile porque desde Valparaíso partía un tren rumbo a Mendoza, Argentina. La segunda: en ese paso fronterizo el control de pasaportes no era habitual.
Para Yuken y los otros quince viajantes el invierno de 1915 fue cruento y traicionero. A poco de salir de Valparaíso y de andar en paralelo al río Aconcagua, el Tren Trasandino detuvo su marcha por la acumulación de hielo sobre las vías. Estaban a 80 kilómetros de Caracoles, el límite fronterizo con Argentina.
Las clases aceleradas de español que Honda San y Sadao Hattori, dos de los siete pasajeros japoneses que viajaban en el tren, habían tomado en la Escuela de Lenguas Extranjeras de Tokio no sirvieron de mucho. Los encargados del Ferrocarril Trasandino no podían o no querían entenderlos. Sólo comprendieron que el tren llegaría hasta ese pequeño poblado llamado Los Andes.
No tenían forma de volver, pero tampoco podían quedarse a esperar ahí. Sólo les quedaba avanzar. Al bajar del vagón, sus zapatos de cuero se hundieron en la nieve espesa, y las medias de nylon y los pantalones de los elegantes trajes que lucían se empaparon de inmediato.
Desconocían la ruta y hacia dónde debían caminar. Tuvieron suerte cuando un grupo de baquianos se acercó curioso. Esa curiosidad mutó en interés cuando Sadao Hattori sacó de su haramaki -una especie de faja que cubre el estómago- las libras esterlinas de oro que atesoraba como salvoconducto. Recién ahí a los guías chilenos se les iluminó el rostro.
Con parte de ese dinero pagó la guía por el resto del grupo. Otra parte de las monedas de oro las usó para comprar salame, pan, agua y adecuar unas maderas curvas con unos cueros de oveja que sirvieron para caminar hasta las cumbres superiores, a 4000 metros de altura. Pero para hacer cima todavía faltaba mucho.
Antes de empezar a andar tuvieron que reducir el equipaje a la mitad. En algún rincón de la cordillera, quizás, aún están los libros, recuerdos y obsequios que sus familiares les dieron antes de zarpar de Japón en busca de una nueva vida.
Durante horas caminaron a ciegas. Sólo seguían a los guías que, de tanto en tanto, exigían más libras bajo la amenaza de dejarlos en el medio de ese paisaje blanco, de ese viento helado, de esa noche que empezaba a avanzar. Cuando llegaron a Caracoles, en el lado chileno de la frontera, la nevada arreciaba. El piso de tierra de una especie de pulpería fue lo mejor que encontraron para descansar y refugiarse de las temperaturas bajo cero. Yuko y sus compañeros se mantuvieron casi pegados para darse calor. Sus abrigos intentaron aislar sin éxito la tierra helada, y unas pieles que repartió el dueño del local cubrieron sus cuerpos.
Durmieron algunas horas hasta que el líder de los guías los despertó abruptamente. Salieron de noche para aprovechar el tiempo. El grupo era una larga fila de personas siguiendo las huellas que dejaba el compañero de adelante a lo largo camino que se volvía cada vez más accidentado y peligroso. El frío les tajeaba la piel.
Debían ascender en zigzag. El desaliento se volvió montaña: cada cima alcanzada era en realidad una gran bajada que anticipaba una pared más grande, más desafiante, más imposible. A 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, a Yuken le dolía respirar. Durante horas sólo pensó en seguir caminando hasta que sus ojos, dañados por el reflejo del sol sobre la nieve, vieron que delante no tenía más montañas. Había hecho cima.
Al bajar hasta el Cristo Redentor retrataron en una instantánea ese momento vital. Luego quedaba descender hasta Las Cuevas, a 3.557 metros de altura sobre el nivel del mar. En ese pequeño poblado tuvieron el primer contacto con un café argentino, que acompañaron con bizcochos. El último trago les hizo tomar conciencia de la travesía que habían logrado.
De las plantaciones a los bares
Hasta 1961, Japón no tuvo programa oficial ni tratados de migración con Argentina. Los integrantes de la “Epopeya de Los Andes” que llegaron al país lo hicieron por cadenas migratorias, por llamado de familiares y amigos. Con otros países latinoamericanos como Perú y Brasil, en cambio, sí hubo convenios migratorios. Necesitaban mano de obra para las plantaciones -azúcar en el caso de Perú, café en el de Brasil-.
En Perú las condiciones de trabajo y vida en las plantaciones no eran buenas y por eso buscaron un futuro mejor. La migración que llegó a la Argentina no se instaló en el campo, sino en la ciudad. Se ocuparon en los primeros tiempos, al igual que los europeos, en el puerto y en las fábricas de los barrios del sur de Buenos Aires: La Boca y Barracas. Y en Avellaneda, donde trabajaron en frigoríficos y fábricas metalúrgicas.
Luego, como personal doméstico, consiguieron trabajos con mejores sueldos. Y de allí pasaron a cumplir extensas jornadas en tintorerías, bares y cafés: como empleados, luego administradores y en algunos casos, como el de Yuken Higa, llegaron a ser propietarios.
Después de varios años de esfuerzo y trabajo a destajo, Tokio Norte se transformó en parte esencial de la cultura argentina. El escritor santafesino Juan José Saer fue un habitué de ese café rodeado por mesas de billares. Al ingresar al centenario bar, en un cuadro se puede observar al personaje de Cicatrices con un taco en la mano y a punto de golpear la bola blanca: “Hay esa porquería de luz de junio, mala, entrando por la vidriera. Estoy inclinado sobre la mesa, haciendo deslizar el taco, listo para tirar”.
Diciembre 2021