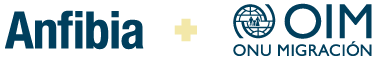En Córdoba Capital, entre Alberdi y Providencia, está la Isla de los Patos, una lengua de tierra artificial que los domingos se puebla de familias de la comunidad peruana que vive en esos barrios. Allí se arma una feria que nació nadie sabe bien cuándo, en la que las recetas y los puestos se pasan de generación en generación. Donde cocina Sonia, que aprendió de Rosa. O July, que nació en Alberdi pero su mamá y su abuela en Perú. Donde las mujeres son muchas y una a la vez.

1
Fueron 39 las personas asesinadas por la policía entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Ramón Mestre (padre) era entonces Ministro del Interior de Fernando De la Rúa. Venía de ser interventor federal de Corrientes, que para 1999 atravesaba una grave crisis social e institucional. A Corrientes había llegado directamente desde la gobernación de Córdoba, con un mandato (1995-1999) caracterizado por brutales ajustes en salud y educación que dejaron para siempre la imagen de parturientas dando a luz en coches de la policía, a falta de personal médico. Algunos años antes, de 1983 a 1991, había sido intendente de la ciudad de Córdoba. Y ya casi nadie lo recuerda en esta provincia desmemoriada, pero entonces Ramón Mestre (padre), alias El Chancho, fundó una isla.
2
La Isla de los Patos es una isla artificial ubicada en los márgenes del río Suquía, entre los barrios Alberdi y Providencia de Córdoba Capital. Es una lengua de tierra casi seca rodeada de agua verde –más bien musgo flotante– con algunos árboles que la protegen del vacío inquietante que le camina alrededor. A unos cien metros está la popular cancha de Belgrano. Justo enfrente, la ex-cervecería Córdoba. Cada tanto pasa algún que otro runner. Cada tanto, un perro solo, mordiendo el zig-zag de polvo que el viento le dibuja frente al tarascón.
3
Se llama De los Patos porque los hubo –en un tiempo mítico, fundacional. Aunque de los patos ya no quedan ni las plumas. Queda apenas un cartel de chapa gruesa sobre la vera del río, junto a uno de los dos puentecitos que conectan isla con ciudad. En el centro del cartel hay un patito amarillo. Debajo, en letras bien grandes, se solicita: “Cuidemos a los patos”.
4
Sobre la desaparición de los patos corren muchas versiones pero todas apuntan a lo mismo: fueron las peruanas. Bajaron en la noche y ahí mismo, sobre el Suquía, apalearon a los patos y les cortaron el cogote. No hay pruebas. Pero «los peruanos comen mucho pato».
5
La masacre de los patos es un mito improbable, uno más de entre los muchos con que lxs cordobesxs estigmatizan a la comunidad peruana de la ciudad. Pasando por alto datos algo más probables, como que los brazos peruanos levantan las casas en que viven lxs cordobesxs. Pasando por alto que las peruanas limpian, cuidan, arropan, hacen dormir y dan de comer a lxs hijxs y lxs ancianxs de esas mismas casas en esta ciudad sin mar –pero llena de islas, de sentido las más.
6
La referencia gastronómica, sin embargo, no es casual: la inmigración peruana trajo consigo los restaurantes típicos que alimentan y dan identidad a esta zona de la ciudad. En Alberdi, que está cruzado por la transitada avenida Colón, proliferan los lugares de un estilo más bien ATP (apto todo paladar). En Providencia, del otro lado del río, hay que tocar las puertas de algunas casas particulares para sentarse a comer en las mesas de madres y abuelas de la comunidad, rodeadas de botellas de Inca Kola y afiches del Perú. Entre un barrio y el otro, se encuentra la Isla de los Patos.
6
Durante la semana, un desierto, un páramo. Pero los domingos, alrededor del mediodía, la isla se transforma: brotados como de la nada, cuarenta puestos de chapa, cartón y mucha dignidad repentinamente llenan de vida este terreno baldío. Las sonrisas se ven de lejos. Entre el humo de los corazones al carbón y el griterío de lxs niñxs buscando su porción de keke (el bizcochuelo peruano), se mueven (ágiles) las manos y los suspiros de las madres, hijas y abuelas de las pensiones de alrededor.
7
Todo empezó un día no se sabe cuándo. Al principio fueron las familias llegando a la isla para jugar al vóley. Las primeras feriantes en llegar fueron todas. En la oral y bulliciosa historia de la Feria de los Patos hay muchas disputas de sentido y abundan las discordias, pero todo se ordena en base a dos acuerdos fundamentales: que “la Feria es para toda la familia” y que “la cosa se fue dando” cuando las familias de las pensiones (donde se vive en condiciones de hacinamiento) comenzaron a llegar a la isla buscando aire libre y vitamina D.
8
Sonia tiene 36 años y ya más vidas que un gato. Retacona y de sonrisa como filo de navaja, mira de lejos, desconfiando no tanto del interlocutor como de su misma confianza natural (de la que ya abusaron muchas veces). Nació en Lima y a los ocho tuvo su primer trabajo como empleada doméstica («En la casa de una señora a la que por siempre llevaré en mi corazón»). En ese trabajo conoció lo que eran las zapatillas. A los 15 se enamoró del hombre con el que se casó y ahora forma familia.
Pisó la feria por primera vez en 2008. Empezó vendiendo ropa, sin mucha suerte. Volvió al tiempo empujada por el embarazo de “la más mayor” de sus dos nenas. La trajo Rosa: “Mi amiga más íntima, a la que le debo todo”. “Todo” es enseñarle a preparar el keke y a salir para adelante.
Sonia entonces no cocinaba nada y vender le daba timidez. Ahora es referente de la feria: un volcán de metro cincuenta que no para de hablar y trabajar y gesticular y decir “usted acá, usted allá”, peleando por los derechos de todas las feriantes. “Incluso de aquellas otras, las que hablan por lo bajo cuando yo paso por ahí».
Como muchas de las feriantes, Sonia es cabeza de hogar y –como en muchos otros puestos– el suyo es un puesto familiar. Su marido (albañil, de entre semana) y su hijo mayor (18, estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba, UNC) venden las hamburguesas y salchipapas que ella les enseñó a cocinar, mientras en su puesto la gente se agolpa para comer sus chocoflanes, sus tres leches, su torta helada y su torta oreo (“que la inventé yo, por más que digan”).
Sonia se seca las lágrimas. Dice que gracias a Rosa (que se fue a España, aún a sus ochenta y tantos, buscando un lugar mejor para sus hijxs) ella ahora tiene “un oficio del que vivir”. Orgullosa, reconoce que heredó el puesto de su mentora. También sus ollas –que le compró a un buen precio. A cuánto, quiero saber. Entonces Sonia me corta con la mirada y me dice “¡cállate, estúpido, qué te importan a ti estas cosas!”.
9
Todas las historias de la feria empiezan y terminan con madres que migran, solas con su bolsito frente a un horizonte abierto. Una vez asentadas, las siguen sus familias. La feria se sostiene a partir de una red de amigas que se juntan para vender, que se rescatan, que se enseñan, que después se distancian pero quedan guardadas en el puño, como un suspiro, una flor de papel o una receta imposible de escribir. Es una circularidad analógica e infinita, que abarca generaciones, conectando más distancias y cruzando más mares que los cables de internet. En la feria, todas son una y muchas a la vez.
10
Por ejemplo: Juli. Tiene 17 años. Arito tipo gancho en la nariz, mirada de no me molestes y pestañas postizas más largas que los suspiros que deja al pasar. Nació en Alberdi y prácticamente aprendió a caminar entre los puestos de la feria. Su cantante favorita es Billieh Eilish. “Pero ya no la escucho tanto, desde que me robaron el teléfono”, dice. Para comprarse un teléfono nuevo, trabaja junto a su mamá y su abuela, que sí son peruanas.
El puesto de Juli y familia es banquitos de plástico, tablón sobre caballetes y toldo para el sol, y es uno de esos donde la gente se sienta a charlotear.
Su abuela vende picarones (un postre de masa dulce frita, con mucho anís, que cocina a leña). Su mamá, entre tanto, vende “comidas elaboradas” tales como aeropuerto, lomo saltado o arroz chaufa. Juli apenas cocina milanesas: quiere estudiar. Piensa en Criminología pero todavía no sabe dónde, aunque luego admite que también puede ser cualquier cosa porque «lo importante es estudiar”. Juli tiene el secundario, algo que su mamá y su abuela no. La educación gratuita es importante, dice Juli. La salud también: su mamá (como muchas otras feriantes) atraviesa un tratamiento oncológico –aunque no haya domingo que falte. Juli no sabe ni quiere pensar cómo serían las cosas en Perú, “donde si no tenés dinero te dejan en la calle”.
11
Por ejemplo: Sofi. 22 años. Ojos rasgados y sonrisa más blanca que la crema de sus tortas. Cada domingo, Sofi me ve y se ataja: «Fotos no, que tengo ojeras”. Lo de las ojeras no es pura coquetería: Sofi estudia (para contadora pública, tercer año, UNC) de noche y virtual, desde su casa; de mañana cuida a su hija (de 3) mientras de tarde trabaja en un estudio del centro (a una hora de ida y otra de vuelta); sábado cocina todo el día junto a su mamá y su tía («a las 4 de la mañana terminamos la última torta»); domingo vende en la feria desde temprano. Lunes, de vuelta a empezar. El puesto lo comparte con su mamá (“mitad y mitad, somos socias”), que aprendió a cocinar de su abuela (”que nos dejó el oficio”). En el tiempo que queda, Sofi va al abogado, donde le pelea la custodia al papá de su nena, su ex-marido, que no paga, ni está, pero sigue jodiendo.
12
Por ejemplo: Lucía. Tiene 70 años. A los 50 llegó a la Argentina «buscando libertad». Empleada doméstica cama adentro, los domingos es el día en que sale de la casa de su patrona para vender papa rellena en la isla. Casi una excusa, dice, para «conversar con mis amigas y reencontrarme con mi Perú”.
13
En la feria hay mucho cuchicheo. Pero allí, sobre la vera del río, en medio de la intemperie, en los recodos de cada puesto, no todo es puro chisme: hay mucho tráfico de conocimiento, lecciones de vida, amistades secretas, suspiros con más que aire, desahogo y contención. También, ese «puterío» regula. Ese cuchicheo es lo que, por ejemplo, al decir de las feriantes, mantiene a la isla libre “de los narcos”: “Nosotras los vemos venir, sabemos quiénes son, nos pasamos la información y se la hacemos difícil hasta que un día se tienen que largar”. En la isla no se bebe ni corre droga. Estrategia comunitaria de no confrontación, inteligencia colectiva pura. No es solo lengua afilada. Para los clientes sonreirán mucho, pero no miran lindo y más vale salir corriendo cuando se enojan, las feriantes.
14
No hay nada escrito en la feria (ni ganas de escribirlo). Como en las artes marciales, acá las cosas se aprenden mirando y haciendo. Cada receta (de plato, de vida) es original. Pero a su vez todo lo que se (re)inventa viene de un tiempo tan largo como las distancias que separan a esta isla del Perú. Los ojos se fruncen ante la pregunta de cómo se cocinan las cosas: los secretos no se dicen –y en la isla hay muchos secretos. Biblioteca de lenguas. Capital simbólico intransferible. Patrimonio inmaterial bien resguardado. Los secretos de la feria se escriben con saliva y –como los besos– se pasan de boca en boca derecho al corazón.
15
La feria siempre fue feria, pero también algo más. La gran mayoría de las feriantes trabajan en merenderos populares, que existen en sus casas o en las casas de sus amigas. Empleadas domésticas durante la semana, madres y amas de casa a tiempo completo, amantes de noche en noche y guardianas de su cultura durante los domingos, además de todo eso, dan de comer a las bocas hambrientas de su barrio, su cuadra, su pensión. Los merenderos están hechos de puñados de arroz y tazas de caldo, verduras y alitas de pollo que se van juntando casa por casa. Congreso de ollas: los clientes de ahora son quizás lxs niñxs que antes comieron de esas mismas manos. Niñxs argentinxs, peruanxs, bolivianxs, colombianxs, venezolanxs… porque las cocineras, a diferencia de la policía, no se fijan en los rasgos fenotípicos de los corazones que alimentan. Por eso, alrededor de cada olla se junta un pequeño pueblo. Miradas agradecidas. Brazos fuertes. Espaldas y caderas anchas que crecieron al abrigo de esas ollas, allí, donde el Estado brilló por su ausencia.
16
Esta es la población de la isla.
De esta feria, llena de sonrisas y humo de corazones al carbón.
Que empezó un día no se sabe cuándo.
Que terminará un día –dicen ellas– todavía no escrito.
“Que nunca se va a terminar.”
17
Es domingo. La Isla de los Patos es una isla de fantasía, ubicada en los márgenes de un río que podría ser cualquiera, entre aquellas nuestras casas y aquellas las casas de ellos, en esta ciudad desprovista de mar a la que un día vinimos a parar. La isla es una boca hambrienta, rodeada de un río que viene y va, como las lágrimas nuestras. Los arbolitos crecen lindos: nos protegen del viento norte, las miradas chismosas de alrededor. Allá viene mi amiga, cruzando el puente, empujando su carrito. Allá está la cancha de Belgrano: que los del partido ojalá un día vengan a comer. Ahí mismito enfrente, la fábrica vieja. Pasa de todo en esta Isla de los Patos. No deja de venir gente, ojalá nunca deje de venir. Cada tanto viene un perrito, mordiendo una patita de pollo que le acaban de regalar. El sol dibuja un corazoncito de luz en el aire, frente al mordisco de los muchos niños (grandes y pequeños) que aquí a nuestra olla vienen, como todos los domingos, a comer.