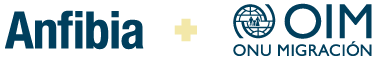Necrología de una comunidad haitiana en Chile
Por: Erica Joseph – Arte: Javiera Cisterna Cortés
En la historia de Lala, se resumen las peripecias de muchas personas que migraron desde Haití hacia Chile, en la última década. Un camino que va de la acogida al desamparo –con visas que nunca llegaron y empleos precarios– y que termina en muchos casos en un intento de migración irregular hacia los Estados Unidos, cruzando selvas y montañas.

Sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volverías.
(de “Hogar”, de la poeta somalí Warsan Shire)
Con audífonos puestos y, a todo volumen, la canción kompa “Pwomèt mwen” –que narra historias de migrantes haitianos acampando en Texas–, Lala viajó en la Línea 1 del metro de Santiago en dirección a Estación Central para luego tomar un bus hacia el Norte de Chile y empezar su travesía hacia un nuevo Lakay –en creole, un nuevo hogar; un nuevo sueño. Con la bravura al mismo nivel que sus audífonos, sin preocuparse por los peligros para sus tímpanos, estaba determinada a irse de Chile, el país en el que buscaba refugiarse desde 2013.
Para Lala, como para tantos hermanos haitianos, en la estación de bus de Santiago se dejaba ese sueño frustrado del refugio chileno para empezar un viaje hacia lotbò dlo (literalmente “el otro lado del río”, una expresión que alude a un territorio fuera del país natal). En otras palabras: hacia los Estados Unidos de América.
Nacida en el departamento Centro de Haití, Lala fue huérfana materna en su primera infancia, por lo que tuvo que mudarse con su padre y madrastra, y recuerda con dolor esa vida como la cenicienta en la casa, trabajando a temprana edad como una adulta.
Un boleto hacia El Dorado
En 2010, después del terremoto, Lala tuvo que irse de la casa de su madrastra para ir a vivir con una tía. Entre recaudaciones, préstamos y ventas de bienes familiares para conseguir el dinero, en 2013, la joven huérfana, con apenas 19 años, con el alma en las manos o en buen creole manman pitit mare ren, con ojeras, el rostro pálido y en llantos, inició su viaje hacia Chile. “Irse no siempre es una opción para los haitianos, pero en aquel momento, fue mi boleto de salida», afirma Lala con voz temblorosa, refiriéndose a sus peripecias como restavèk, que es el término para referirse a niños que trabajan en el hogar como cenicientas. Para muchísimos haitianos, las de aquellos años fueron noches de despedidas que encarnaron la tristeza insoportable causada por Madame Separación. Entre sollozos y bravura, muchos hemos dejado este cálido hogar caribeño para ir a establecernos en el país del Chupete Suazo y de esos cascos azules que nos llevaban agua y comida, y nos sacaban de los escombros de nuestros hogares en ruinas.
Nos fuimos con las espaldas clavadas, los hombros apretados en los asientos del avión hacia Chile, sollozando, aun reviviendo con consternación la imagen recién dejada en Toussaint Louverture, donde muchos nos vimos obligados a dejar a familiares, las personas con las que siempre hemos vivido; lo conocido, el hogar, lo amado. En un vuelo de más de ocho horas hay tiempo para atormentarse y hacerse más de una pregunta. ¿Cómo arreglármelas sin mis padres? ¿Cómo adaptarme lejos de Haití? ¿Cómo soportar el clima hostil de la nueva tierra? Sin mencionar las barreras del idioma.
De luna de miel a luna de hiel
Buena pa’la pega, llena de esperanza, la joven Lala estaba dispuesta a agarrar el trabajo que fuera. Empezó en un informal empleo como nana durante años. Después, siguió con otro camino informal, pero independiente. Incluso estando muy lejos, Lala –como muchos otros– siguió conectada con su país; en su caso, vendiendo vegetales y hierbas haitianas en la feria de Estación Central.
Allí, se repetía una especie de juego del ratón y el gato con lo carabineros. Lala no tenía un puesto formal o autorización para estar en la feria de Estación Central y cada día se colaba con otro vendedor más establecido. Pero cuando la feria se llenaba, los caseros no estaban de buen humor y no la dejaban colarse. Entonces se instalaba en la primera línea de la feria.
—Ahí estaba la buena venta —recuerda con una sonrisa.
—¿Pero también estabas más expuesta a que te agarraran los guardias municipales o los carabineros?
—Oh sí, obvio. Cuando venían, los caseros nos gritaban: “¡Pacos!”, para que saliéramos corriendo. Si no, perdía todo, se llevaban mi mercadería. Lo hacía por mi familia y para vivir, ¿sabes? sin eso no tenía ningún otro recurso, no encontraría trabajo. ¡Menm kat mpa janm genyen no! —“Ni siquiera tenía una cédula”, exclama con una voz ácida en creole.
Lala estuvo sin documentos, expuesta a todo tipo de abusos, con inestables y ficticias visas sujetas a contratos. Hasta que alguien le recomendó a un peruano que podría hacerle contrato para postular a esa famosa temporaria por motivos laborales, visa otorgada a extranjeros que les permite realizar cualquier actividad lícita, sin limitaciones especiales. Pero ella no tenía ni idea de que ahí empezarían todas sus calamidades con Extranjería y la Policía de Investigaciones (PDI), y nunca obtendría residencia y/o estabilidad en Chile. Porque, al final, terminó enredada en una red de compraventa de contratos fraudulentos de la cual fueron víctimas miles de extranjeros, mayormente haitianos, y muchos terminaron con orden de expulsión.
La de Lala es una historia entre la de tantos haitianos que llegamos a Chile con la esperanza en alto y pasando por todo, desde la inadaptación cultural y la barrera lingüística hasta la hostilidad burocrática. ¡Tantos haitianos han dejado el pellejo en esta búsqueda de una mejor vida en Chile!
Un caso fue, en 2017, el de Benito Lalane, un joven haitiano que murió de hipotermia por las malas condiciones habitacionales en las que vivía en la comuna de Pudahuel. La barrera idiomática ha sido y sigue siendo uno de los mayores problemas para de la comunidad haitiana en Chile. También en 2017, luego de que se detectara un posible caso de contagio de un haitiano con lepra en la ciudad de Valdivia, se viralizó la historia de un hombre que llevaba un papel que decía: “Hola, soy haitiano, necesito por favor que me ayuden a conseguir los exámenes para demostrar que no estoy contagiado con la enfermedad que fue detectada el día de hoy, necesito buscar trabajo y con esta información de un haitiano contagiado no nos quieren dar trabajo”. Con un desenlace lamentable, se recuerda el caso de Joane Florvil, una mujer haitiana que llegó a Chile en 2016, hablando un español muy limitado, que fue detenida por un carabinero de la 48, a raíz de una denuncia por supuesto abandono de una menor; al final, era una situación causada por la barrera idiomática entre funcionarios municipales, carabineros y Joane, quien finalmente falleció en la posta central.
Como hormigas huyendo de la lluvia
Después de años de más pifias y humillación que Enrique Iglesias en Viña del Mar 2000, en plena pandemia, con cierre de fronteras, muchos haitianos han abandonado El Dorado transicional que fue Chile para tomar los caminos de la migración irregular, arriesgándose en la región selvática entre Colombia y Panamá que se conoce como Tapón de Darién, contra viento y mareas, para ir en busca del sueño americano, de un nuevo hogar, un lavi miyò –mejor vida– en el imperio.
Entre ellos, Lala, quien fue muy golpeada por la COVID-19, con un empleo tan informal como era vender en la feria, con toque de queda en Santiago, el requisito del pase sanitario, el encierro en la casa con un hombre abusivo. Fue otro momento crucial para escapar de todos sus demonios y miserias, sin importar si el Darién era peligroso o no. Como expresa el dicho hatiano: N’ap kouri pou lapli, nou tonbe nan rivyè, corremos por la lluvia y caemos al río..
—El Darién fue la pesadilla por la que tuve que pasar para alcanzar mi sueño y la libertad para mí y mi niña —define, luego de atravesarlo.
Espwa fè viv: “La esperanza nos hace vivir”, pensó Lala, cuando bajó del metro y entró a la estación de bus, hacia su nuevo destino.
Pran wout la: toma el camino
Como muchos otros haitianos, para irse de Chile, Lala se juntó en Iquique con un grupo de diez amigos y conocidos. Llevaron kit de emergencias, cuerdas, comidas enlatadas, sopa para uno, a pesar de saber que a medida que avanzaran deberían deshacerse de las cargas.
Saliendo por lugares no autorizados, con su pequeña niña a escondidas, en cada paso tenía que pagarle a un coyote para cruzar. Pero el momento decisivo del camino fue al llegar a Necoclí, en el Caribe colombiano.
—El último respiro entre la vida y la muerte —describe Lala.
Estaban en un pequeño hotel, que recuerda como un chiquero por lo sucio y miserable, en donde debían encontrarse con un guía que los llevaría a tomar la lancha hacia el infierno en forma de selva.
Al bajarse de la lancha:
—Ahí se empieza a caminar. Al principio por caminos más planos, hasta llegar a los más inimaginables. Se vive de todo en la selva, hasta dejar de lado tu componente humano —relata Lala, entre el miedo revivido y las risas.
Con mucha pena, cuenta su travesía por el Darién, con un bolso grande en la mano y su niña bien ajustada a su espalda para caminar por los escabrosos caminos de la jungla.
—He estado en hilos de camino en altas montañas, bajando por cuerdas —recuerda con una voz triste. —Todavía no me lo creo, a veces pienso que fue un mal sueño. Pero mi niña es guerrera como su mamá, me consolaba, me daba aliento para seguir.
En Panamá, Lala se separó de sus acompañantes porque le faltaba dinero para seguir. Al final se quedó por tres meses hasta que recibió un préstamo como remesa. Siguió el resto del camino, cruzando Centroamérica en bus hasta llegar a la frontera entre Guatemala y México. Por fin, logró llegar al límite norte de México. Después de casi seis meses en la ruta, logró cruzarlo y entrar a los Estados Unidos. Y como Lala, otros tantos, que cuando supieron que la esperanza y el amor los mantenían a flote, supieron también que ninguna montaña o río los detendría.