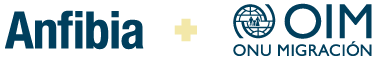Después del dolor del desarraigo, dos mujeres venezolanas reinventan su vida en Buenos Aires. Lo hacen trabajando en un rubro tan esencial como subvalorado: el cuidado de personas de la tercera edad. Ambas han aprendido que se puede vivir varias vidas en una vida, y que los sueños también caben en una maleta.

El valor de una respiración
Cuando llegás a Buenos Aires, te enamorás de su arquitectura, de sus edificios que en silencio y a través de su estructura muestran historia, de sus aceras de piedra, de los negocios de cafetería. ¡Guao! Cuántas cafeterías repletas de personas de diferentes edades: hombres con periódicos, mujeres con libros, parejas enamorando.
Hasta hace poco era una ciudad para disfrutar en la conversa con un mate o con un café al aire libre. Digo hasta hace poco porque cuando llegó la pandemia todo ese bullicio en las calles, las cafeterías y las tiendas desapareció. Para muchas personas, hacer sociales se transformó en una actividad de alto riesgo: embarazadas, personas de la tercera edad o con patologías previas debieron extremar cuidados. Y también para el personal de salud, que estuvo en la primera línea de batalla atendiendo casos incansablemente. Entre ellas estaba Zuly, una enfermera venezolana de 52 años, de estatura pequeña, ojos y cabello negro, divorciada, de padres emigrantes de Cúcuta, Colombia. Trabaja como enfermera particular de personas de la tercera edad porque todavía no pudo homologar su título, el cual mantiene en su maleta: por su edad dice que no puede volver a estudiar. Con Zuly nos conocimos en el Hospital Ramos Mejía, en un pabellón para 16 mujeres con Covid-19. Allí estuvo internada durante diez días por un cuadro de neumonía.
A pesar de sus ataques de tos, ella siempre estaba dispuesta a colaborar, a acompañar a las que no podían comer solas. No paraba: cuidaba de su compañera de cama próxima, una mujer con problemas de esquizofrenia que no soportaba tener una mascarilla de oxígeno en forma constante. Zuly quedaba siempre pendiente, tanto que le reportaba a los médicos sobre el comportamiento de su compañera, Domitila, y los médicos le consultaban a su vez sobre “su paciente”.
Zuly nació en San Antonio del Táchira y estudió en Caracas. Antes de venir a Buenos Aires a buscar una mejor calidad de vida tuvo que renunciar a su trabajo de 22 años como enfermera. Recuerda que en esos primeros tiempos se deprimió mucho: lloraba a diario, extrañaba su trabajo, sus compañeros de profesión, su familia, su confort en los buenos tiempos de su país. Sus tres hijos venezolanos migraron a Argentina en 2018. Pasó tres años sin verlos.
El día que Zuly salió del hospital se duchó sin sentirse ahogada. Cuando salió del baño fue hasta la cama de sus hijos y los abrazó. Tenía 10 días sin bañarse. Después me llamó por teléfono: pronto saldríamos airosas y celebraríamos en una cafetería porteña el habernos conocido en el Ramos Mejía.
Diana, la economista
Diana tiene cincuenta años y es maracucha –nacida en Maracaibo- aunque se crió en Maracay. Los últimos 30 años antes de emigrar vivió en el estado Aragua.
A finales de 2016, solicitó en su trabajo como economista sus seis vacaciones vencidas y visitó a su hijo en Argentina. Aunque antes había visitado Buenos Aires, esta vez se puso a trabajar. Regresó a su país con la idea de emigrar. Tenía, claro, algunas dudas: renunciar a un empleo estable, dejar a su mamá, su casa, su carro.
La primera opción fue Argentina: conocía el país, ya había trabajado y el idioma ayudaba. Y lo más importante, uno de sus hijos vivía ahí. Se fue a Boa Vista, Brasil, por tierra, de allí viajó a Manaos y posteriormente tomó un vuelo a Argentina.
Llegó a Buenos Aires en enero de 2018. Su primer empleo fue en una pizzería como recepcionista. No le importaba, tenía solo cinco días en la ciudad y debía conseguir un ingreso para sostenerse. Vivía con una chica argentina y compartían alquiler y gastos. A la semana encontró un trabajo de vendedora en una perfumería. Allí estuvo casi un año, trabajando más de ocho horas de pie y sin opción a sentarse. Era un empleo informal con altísima exigencia. A pesar de las contras tenía trabajo y estaba agradecida.
Esperaba un llamado para una entrevista que nunca llegaba. O estaba sobrecalificada o le decían que era muy grande o que no cumplía algún requisito. Ella quitaba cosas del CV, hacía una versión para cada oferta. Y mientras, repartía a diario mil volantes para una pizzería desde las cinco a las ocho de la mañana porque luego debía ir a la perfumería.
Hasta que una amiga a la que conoció en la iglesia cristiana evangélica le consiguió un trabajo en una casa de familia. Estaba agradecida: por fin podía reinventarse. Empezó a cuidar personas y en ese interín estudió para hacerlo con más profesionalismo. Desarrolló su paciencia y afloró en ella el amor hacia las personas de la tercera edad.
En simultáneo vendía postres caseros y, en verano, ensaladas gourmet. Se organizó como vendedora ambulante y planificó rutas y horarios de trabajo. Hizo amistades y el negocio empezó a funcionar: pagaba sus cuentas, enviaba dinero a su mamá en Venezuela, ahorraba y de vez en cuando se daba un gusto. Cuando llegó la pandemia se acabó la venta de postres y ensaladas. Sus ingresos menguaron y sus ahorros se acabaron.
Ahora Diana sigue cuidando personas, ya no espera el empleo según su formación y la experiencia adquirida en Venezuela. Tiene otra visión, se sigue preparando y buscando oportunidades que le permitan mejorar su desempeño laboral. Ya no le importan muchas cosas que le parecían trascendentales, ahora son otras y cree que son sustanciales. Quizás mañana vuelva a reinventarse. Sólo Dios lo sabe, confía en él. Sabe que no debe abandonar a sus hijos porque así lo dice su palabra. Hoy ha aprendido que no necesita tantas cosas para vivir, y que los sueños también caben en una maleta.
Diciembre 2021