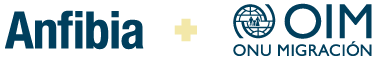Las tres cuartas partes de las 2.200 familias que viven en el macrocampamento Los Arenales –en el Borde Cerro de Antofagasta, al norte de Chile– son migrantes. En la toma Unión del Norte predominan los colombianos de Buenaventura. Zuli es una de las fundadoras. Junto a su hija Keli y su nieta Cataleya, arrastran historias de violencia que nacieron en su tierra y las persiguen como su sombra.

Nadie imaginó el abrupto final que iba a tener la fiesta el 14 de marzo. Ese día Cataleya cumplía su primer año y su familia quiso celebrarlo con una verbena a la que invitaron a doscientas personas. Zuli, su abuela, preparaba un arroz mixto con ensalada para los asistentes que comenzaban a atiborrar la calle cuando su marido, enajenado por el alcohol, la amenazó con matarla si no le daba cuatro raciones de comida. En un segundo la fiesta quedó desierta. Tampoco era la primera vez que esto ocurría.
Zuli y su marido son unos de los fundadores del asentamiento quienes, como la mayoría de sus pobladores, se tomaron un trozo de tierra donde construyeron su casa ante la imposibilidad de pagar un arriendo. El macrocampamento Los Arenales de Antofagasta reúne nueve campamentos emplazados en el sector Borde Cerro, en donde viven 2.200 familias, 75 por ciento de las cuales son migrantes. La comunidad migrante más numerosa en Antofagasta es la boliviana, pero en la toma Unión del Norte predominan los/as colombianos/as provenientes de Buenaventura. Aunque el reconocimiento de refugiados/as por parte del Estado chileno es prácticamente nulo, muchas de estas personas han sido desplazadas por la violencia.
Entrando por Urzúa, despierto inmediatamente la sospecha de los pobladores, que se rehúsan a hablar conmigo. Vine a quedarme a la toma por un mes para terminar de escribir su historia oral. Tras perderme en el estrecho laberinto de calles de tierra, llego a la casa de Maluco –como le dicen en el vecindario–, donde me invitan una copita de vino. No importa que sea la mañana del lunes, ya que vienen tomando, seguramente, del sábado. Los colombianos son de tiro largo. Escuchan currulao a todo volumen, por lo que tenemos que gritar para entendernos. Hable con la vecina, ella es una de las fundadoras, me dicen. Muchas gracias, les respondo. Soy yo el que grita; ellos se entienden perfectamente.
La señora Zuli me invita a pasar. No se siente bien pues tiene diabetes, anemia y sufre de presión, por lo que quiere tomarse un jugo vitamínico para recuperar las fuerzas antes de cocinar. Me explica que lleva guayaba, pera, mango, maracuyá, frutilla, plátano, betarraga, naranja y manzana; además, le agrega una vitamina en polvo colombiana que ahora se vende en Chile. Al rato, la música de al lado se apaga; Maluco y sus amigos se quedaron dormidos, pero seguirán bebiendo a lo que despierten en un par de horas.
Aunque aparenta un poco más, Zuli tiene cuarenta y cuatro años y llegó a Chile en 2011. Su hermano fue raptado a los 7 años por la guerrilla y ella emigró a la Patagonia argentina buscando un mejor futuro para los tres hijos que dejó en Colombia. Vivía en Comodoro Rivadavia cuando un día, camino a hacer una llamada, dos argentinos la abordaron y la subieron a un auto, la golpearon salvajemente y la violaron. Su modus operandi consistía en secuestrar mujeres negras para así dar con el paradero del dominicano al que buscaban. Iban a descuartizar a Zuli y lanzar sus restos al mar, pero Dios escuchó sus súplicas y se salvó de milagro, como reconocieron los mismos raptores. La investigación judicial fue infructuosa y a los tres meses ella se vino a Chile huyendo del lugar: “Uno por los hijos pierde hasta la vida. Uno se viene a países ajenos y encuentra la muerte”, reflexiona.
Como tenía una tía en Antofagasta y una prima en Iquique, compró un pasaje para Santiago y otro desde Santiago a Iquique. Las circunstancias de su viaje dan cuenta de su desesperación: en el paso Los Libertadores quedó atrapada cuatro días por una tormenta y solo traía consigo cinco pesos argentinos, menos de dos dólares de la época. De no haber sido por un grupo de chilenos que le compraron comida y le dieron dinero para ir al baño, no sabe lo que habría hecho.
Debido al retraso sufrido perdió el bus a Iquique. Estaba sentada en la terminal Sur de Estación Central, sin saber qué hacer y al borde de una hipotermia cuando un chileno la rescató, la llevó a su casa, le dio alojamiento y comida. Después de lo que le pasó en Comodoro, y a pesar de la amabilidad gratuita, no pudo pegar las pestañas en toda la noche. Al otro día, el chileno la invitó a desayunar y le compró el pasaje a Iquique. Lo único que Zuli pudo darle en agradecimiento a este ángel enviado por Dios fueron sus cinco pesos argentinos.
Desde Iquique se vino a trabajar a Antofagasta con su tía, que tenía un restaurante de comida colombiana, y luego también se vino su marido a trabajar como maestro de construcción. Eso permitía enviarles remesas a los hijos, que estaban al cuidado de su hermana en Buenaventura.
Para esa fecha, Fabián, su hijo mayor, estaba desaparecido. Su historia parece una novela picaresca: siendo todavía adolescente se escapó de la casa de su tía, viajó por Cali y Bogotá, entre otras ciudades. Un amigo lo llevó al campo a raspar coca y en un enfrentamiento entre la guerrilla y la milicia, una bala le atravesó el pie, razón por la que ahora cojea. Zuli lo veía en sus sueños, perdido en el corazón de la selva impenetrable: “Y yo, el sufrimiento… Lloraba, me arrodillaba todos los días pidiéndole a mi Diosito que si mi hijo era para mí, me lo devolviera y Dios me lo devolvió”. Una vez que apareció, después de cinco años, lo mandó a traer.
Pero aquí Fabián tampoco la ha tenido fácil, pues perdió sus documentos apenas llegó y también lo detuvieron por portar una arma, en Taltal. “El problema es que se la pasa fumando y lo vienen a coger porque se le olvida ir a firmar; se le olvida todo, es como si fuera un niño, es como si viviera en otro mundo”, dice Zuli. “Gracias a Dios ya lleva tres semanas en un trabajo. Ojalá siga así y no se me pierda.”
En medio de la entrevista conozco a su hija que viene a buscar algo, saluda con una sonrisa fulminante y se va. Keli tiene veinticinco años, llegó a Chile hace cuatro y también vive en la toma, al frente del puesto de doña Socorro, donde almuerzo comida colombiana todos los días. Allí tiene un local en el que trabaja haciendo trenzas o poniendo extensiones. Cobra veinte mil por un peinado, pero trenzas casi no hace, porque pueden tomar hasta seis horas de trabajo. Aprendió sola, ensayando primero con sus muñecas, luego con su propia cabellera. Sus clientas son sus amigas, pero también peina a chilenas. “A las chilenas les gustan mucho las trenzas”, señala. Cierra con una sonrisa prácticamente cada frase; lleva un vestido de camuflaje militar y unas zapatillas Nike con caña alta nuevas. En brazos tiene a la pequeña Cataleya –su segunda hija, chilena de nacimiento–, a la que amamanta cada vez que ella le pide.
Keli también huyó de Colombia para salvar su vida. Tenía 12 años cuando su mamá emigró. Sufrió mucho a causa de su tía, porque no los quería, los humillaba y a pesar de las remesas que les enviaba su madre, con su hermano muchas veces tuvieron que salir a pedir dinero para comer. Fabián se metió en problemas y andaban buscándolo para matarlo. A los diecisiete años, Keli conoció a su pareja y se fue a vivir a su casa; la mamá de él era testigo de Jehová. Ambos trabajaban y tiempo después pudieron arrendar.
En 2017 nació su primera hija, pero su pareja se metió en el vicio y la relación se enfrió. Cuando Keli se fue con su nueva pareja, él un día la agarró en la calle y le dio una golpiza feroz, le rompió el rostro y le dañó la visión, por lo que ella ahora tiene que estar en tratamiento. A medida que avanza su narración, Keli ya no sonríe. Tampoco quiero hacerle muchas preguntas. “Vea, amiguito –me dice–, está todo en los diarios de Cali, es algo público”. Como su hija quedó al cuidado de su exsuegra, para traérsela necesita la firma de su agresor, quien se dio a la fuga cuando lo buscó la ley.
Las historias de violencia que se encuentran en el origen de la migración colombiana se reproducen también en el campamento, y por eso el escritor Rodrigo Ramos Bañados llama a Antofagasta, su ciudad, “la Macondo desértica”. No importa a qué rincón del planeta los lleve la diáspora, porque la violencia persigue a sus sobrevivientes como su sombra.
“Una vez llegaron dos hombres de la toma de atrás a matar a mi hermano, un chileno y un colombiano. Ellos hablaron con nosotras, muy feo, nos apuntaban con metralletas, pero ahora ambos están muertos. Mi primo también se metió en un lío –continúa Keli–, por lo que no podía venir a la toma. Un día se quedó para un cumpleaños, pero cuando salió a la mañana siguiente un man lo vio y encendió esta casa a plomo y nosotros estábamos aquí. Vea, a mi tocó qué, tirarme por allá…” En la puerta se ve el orificio que dejó una bala. Cuando un extranjero mata a un chileno es noticia nacional, pero cuando matan a un extranjero ni siquiera alcanza a ser noticia, mucho menos si se matan entre ellos.
Zuli me cuenta que tras la amenaza de muerte en el cumpleaños de Cataleya, Keli estuvo varios días sin hablarle a su padre, que es “su adoración”. “Agarra cuchillos pa’ matar gente –dice Keli–. Una vez lo demandé porque iba a pegarle a mi mamá y llamé a los carabineros y se lo llevaron. Una no se va a dejar pegar, no… Yo he sido guerrera”.
La niña, que tiene pequeñas trencitas fijadas con abalorios de todos colores, me mira con los ojos enormes que sacó de su madre, se baja de sus brazos y ahora corre por la casa. Su abuela la toma y baila con ella, mientras cocina unos frijoles con arroz que le quedan riquísimos.
—Yo era la reina del baile —dice Zuli, con orgullo. —Mi pecado es la rumba. Me gusta mucho el baile, la música. Esta va a ser la herencia que le voy a dejar a mi nieta, el baile. Yo cantaba, rapeaba, me decían “La chica del rap”. Ese era el nombre de mi grupo.
Antes de irme del campamento, visito una última vez a la señora Zuli:
—Tuve que quitar la denuncia. Vea, hijo, la PDI me preguntaba y yo les mentía. Él es el único que trabaja y necesito ese dinero para mandárselo a mi hijito, el menor, que está en Colombia. Él está estudiando en la universidad, es un niño bueno, habla chino, japonés, francés, inglés. Espero que termine pronto su carrera para traérmelo conmigo.