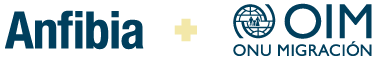La cronista nació con una manchita gris azulada en la piel, que aparece con más frecuencia entre bebés asiáticos. Como muchas personas criadas en hogares multiculturales, busca definir los rasgos de una identidad transnacional. Una ruta que va de aprender a bailar con kimono y abanicos en la infancia, a ser apodada “Chile” cuando fue migrante en Buenos Aires.

A comienzos de marzo, el despertar de la primavera es anunciado por la hermosa floración de los botones del duraznero, que han aguardado pacientemente que el frío invierno desnudara sus ramas para exhibir delicadas flores rosadas. Con ansias han esperado también las niñas para festejar y lucir con gracia elegantes kimonos coloridos en esta ocasión tan especial. Una dulce fragancia impregna los rincones de una isla que se convierte en un escenario mágico. Es el Hinamatsuri, el “Festival de las niñas” en Japón.
Tenía apenas 8 años cuando conocí esta antigua tradición. Un colectivo de damas japonesas llamado Himawari había encomendado a la señora Ishikawa la difícil tarea de enseñarnos a un grupo de niñas la coreografía de “Ureshii Hinamatsuri”, canción folklórica que expresa la emoción y entusiasmo de las jóvenes durante su festividad.
Cada sábado, durante los meses previos, la sensei se paraba frente al grupo y ejecutaba los movimientos que debíamos aprender: gestos suaves y delicados que simbolizaban la gracia de las muñecas, y que en ciertos momentos debíamos acompañar con una rama de duraznero y un abanico. Realizar una coreografía de esas características a mi corta edad no era sencillo. Imitar los pasos de Ishikawa san requería de mucha constancia y dedicación pero, aunque no lo lograra del todo, su mirada siempre me devolvía una expresión de ternura y gratitud por el esfuerzo.
A miles de kilómetros de Japón, justo en el extremo opuesto del océano, ocho niñas fuimos vestidas para la ocasión: peinadas con elegantes tocados florales y maquilladas con polvo translúcido para armonizar nuestras fisonomías. No era Hinamatsuri. La comunidad nikkei –como se designa a los emigrantes de origen japonés y su descendencia– de Chile celebraba la conmemoración de los 100 años de relaciones de amistad entre ambos países.
Giramos y nos desplazamos sobre el escenario calzando pequeñas sandalias japonesas hasta detenernos en la postura final: con las rodillas levemente inclinadas y los brazos suspendidos en el aire sosteniendo el abanico. Fue la primera vez que vestí kimono, reflejando la alegría de una niña japonesa ante la llegada de la primavera.
Me pongo el kimono, me aprieto el obi
Hoy yo también voy de gala
En este maravilloso día de primavera de Yayoi
No hay nada como un feliz Día de las niñas
“Ureshii Hinamatsuri” había cobrado vida en mi corazón y se instaló para siempre en mi memoria, aunque tendrían que pasar veinticinco años para recobrar la valentía y aventurarme a descifrar esta identidad.
***
Todo comenzó en la noche de otoño del 28 de marzo de 1989, en Santiago. Al momento de nacer, el doctor le hizo notar a mis papás que venía con melanocitosis dérmica congénita, una pequeña zona de mi piel pigmentada de color gris-azulado. Esta marca de nacimiento es la reconocida mancha mongol que suele aparecer en mayor porcentaje en recién nacidos de origen asiático.
A pesar de que nací marcada, cuenta mi mamá que con mi padre no vieron que mi cara tuviera rasgos distintivos, por lo que decidieron ponerme, como nombre único, Rosario, aunque gracias al ímpetu inquebrantable por mantener los lazos familiares que caracterizaban al tío Kichiemon, el hermano mayor de mi abuelo, posteriormente lograría ser incluída en el koseki de Japón con mi otro nombre: Harumi.
Esta faceta de mi identidad, sin embargo, se mantuvo reservada durante la mayor parte de mi niñez y juventud porque pronto descubrí que algunos de los hábitos y creencias que manifestaba con naturalidad atraían miradas y me exponían a injustificadas discriminaciones. La “China busca tesoros”, me decían en el colegio, desafiando mi sentido de pertenencia. Algo se rompía cada vez que lo familiar era lo diferente.
Lo que para algunos eran solo bromas inofensivas revivía un pasado histórico que debía aprender con gaman, la humildad y resiliencia japonesa. Por eso durante esta etapa de mi vida comencé a desarrollar una identidad dual. Rosario, una mujer como tantas otras que, puertas adentro, coexistía con la presencia japonesa.
A veces, durante la semana, el silencio de la casa era interrumpido por palabras ininteligibles. Era mi papá hablando por teléfono en japonés: muy serio, con un tono grave, asintiendo entre cada pregunta con un soka, soka para confirmar la información. “Uuhm…”, reflexionaba extensamente y luego pausaba antes de lanzar otra pregunta y repetir el ciclo nuevamente hasta colgar.
¿Qué había detrás de los silencios de mi padre?
***
Desde muy pequeña el movimiento fue parte central en mi vida, así como el tránsito, un estado continuo. Había crecido en la dicotomía de un hogar chileno-japonés, siendo la hija menor de un hombre vinculado al mar, a quien le debo una infancia marcada por relatos de zarpes, arribos y una cultura lejana que con los años iría revelando.
Mi padre había formado su carácter en Japón, durante los dos años en que vivió en la prefectura de Akita becado en un programa de intercambio, en el Laboratorio de Ganadería Provincial. Llegó a la casa del tío Kichiemon, que se había comprometido a educar a mi padre y no dejarlo volver hasta que lograra conectar con los aspectos más profundos del espíritu japonés. Así fue como asumió su giri como primogénito, de mantener y estrechar los lazos familiares.
Esta experiencia lo había situado para siempre entre dos mundos que mi mamá disfrutaba explorar en complicidad. Estudiaba cuidadosamente cada detalle de las conversaciones que mi padre sostenía con familiares, amigos y colegas japoneses que frecuentaban la casa y, sobre ello, se animaba a crear recetas que lograran evocar ese ne japonés que tanto los conmovía.
Su cocina era territorio nikkei. Si mi papá era la nostalgia, mi mamá la creación. Esto se tradujo en una extensa bitácora de libros y cuadernos con hojas llenas de apuntes y fechas que conservan esta búsqueda de lo chileno en lo japonés, así como de lo japonés en lo chileno.
No solo con mis hermanos aprendimos de ellos. Recuerdo claramente cuando Kaneda san se despidió antes de su regreso definitivo a Japón. «Monma san es mi senpai«, dijo, reconociendo que haber compartido tantos años con mi padre le había permitido reconectar con la antigua forma de ser japonés.
Conocer sobre la cultura y vida japonesa, también era descubrir la historia de mi padre: un Japón anacrónico que cobraba vida y se renovaba de manera continua.
***
—¡Papá! ¡papá! ¿Qué significa Harumi?
—Hijita…tu nombre es un kanji, o sea una idea, y para entenderla hay que pensar en dos imágenes: haru, que significa primavera, y mi, que se refiere a la belleza. Tu nombre significa “belleza de primavera”.
—¿Y por qué me pusieron así?
—Ese nombre lo recibiste en honor al ojiichan, tu tata Haruo, primer emigrante de la familia Monma que, al igual que tú, nació en marzo, en plena primavera.
—¡Qué lindo! pero no entiendo… si mi cumpleaños es en otoño.
—¿Te acuerdas, hija, que tu tata llegó desde muy lejos, hace muchos años? Tu abuelo nació en un país que se llama Japón…
—¡Una isla con forma de dragón!
-—…que se encuentra justo al otro lado del océano. Tan lejos queda, que hasta se podría decir que viven en el futuro. Imagina que cuando aquí es de noche, en Japón ya amaneció y es pleno día. Así también se da con las estaciones, entonces si aquí es otoño allá es…
—¡Harumi!
***
“En los próximos minutos comenzaremos a cruzar la Cordillera de los Andes”, advirtió el capitán en su anuncio de bienvenida la mañana del 11 de mayo de 2014. En la ventana, mientras el avión se elevaba, grandes extensiones de campos dorados y otoñales se abrían ante mí, en tanto dejaba atrás los rastros de una ciudad que se perdía en la montaña. Y con ello, también se quedaban las certezas de una vida conocida.
Tenía 25 años cuando crucé la cordillera rumbo a la Argentina, donde viví durante casi tres años, convirtiéndome en la primera mujer migrante de la familia Monma. Tal como mi abuelo relataría en sus memorias (Vivir con la Cruz del Sur, 1978) : “Yo emigra. Dónde voy, no sé. (…) …hasta donde lleguen mis fuerzas al otro lado del mar.”
¿Quién era yo, entonces? Mis amigos trasandinos me llamaban “Chile”, un apodo al que nunca me acomodé pero que, si no me aventuraba a explorar, “me habría quedado para siempre al margen de mí misma”, como dijera Fernando Teixeira de Andrade. El trasplante me había enfrentado al duelo de lo conocido y forzado a conectar con unas raíces que indiscutiblemente se habían formado en tierras chilenas. Es por esto que me fui apropiando de ese nombre como si de un sello se tratara, como una parte irrenunciable de mi identidad.
***
—Tus papás te envían este kit de supervivencia.
Durante un fugaz encuentro por motivos laborales, mi primo Toshiro desparramó sobre la mesa una botella de salsa de soya, dos bolsas de furikake (un condimento a base de nori y sésamo), una lata de kabayakis (sardinas en salsa agridulce), dos cajas de Golden curry, un adaptador universal y un tostador de pan metálico.
—Ahora sí, ¡por fin en casa! ¡Arigatou!, le respondí esbozando una sonrisa mezclada con lágrimas de nostalgia.
Una señal hizo la diferencia. Estaba lista para explorar el mundo. Tomé mi celular, le enchufé mis audífonos y salí a caminar.
*A mi querida sobrina, Isidora Kaori, primera yonsei (integrante de la cuarta generación de migrante japonés) de la familia Monma. Y en memoria de mi abuelo Haruo, quien supo cultivar raíces que trascendieron más allá del tiempo y la distancia.